La vita sembra a volte una partita di biliardo. Le sfere si colpiscono e vanno a finire ai posti più impensati del tavolo. Voi che siete li, sicuramente vedrete la gioiosa fine di questa giocata, ma io che ho la prospettiva propia di chi è lontano dai successi inmediati, so quando questa giocata si è iniziata. Se avete pazienza e anche benevolenza a giudicare il mio italiano arruginito dal tempo, e mai bene imparato, ve la racconterò.
Fu una mattina di sole, vent’anni or sono, che questa storia è cominciata in una città stranea ai due protagonisti. Mia madre era andata a visitare una amica e nel terrazzo del suo apartamento trovò una bellísima ragazza bruna, alla quale, seguendo un inarrestabile impulso maternale, ha parlato del suo filglio minore, vuol dire, io stesso. Poco tempo dopo questo, la chiamai per uscire una sera. L’amore e stato per me una botta secca e definitiva, dal primo istante che la vidi. Ho dovuto lavorare un pò, sono sincero, per guadagnare il suo cuore, e anche per sgomberare la strada di altri molesti pretendenti, che come insetti le giravano intorno. Ma alla fine me la sono cavata.
Sucede che prima di unirci in matrimonio vado in Italia, percorrendo la stessa via in senso contrario, a quella fatta da mio nonno. La Argentina, caso “strano”, si trovava in crisi e c’era bisogno di provare fortuna nella vecchia Italia. Roma è bellisisma, ma mi trovavo solo, e un po’ spaesato com’è logico. Per fortuna, nel mio stesso palazzo abitava una famiglia di uruguaiani che procedono in pratica alla mia adozione. A me è sembrato di rinascere, come se quella lontana città sia stata al improviso bagnata dal Rio de la Plata.
Ho conosciuto German una sera, mentre lui, come al solito, tentava di riparare la sua macchina prima di partire in vacanza per la Spagna. Subito ci siamo trovati “vecchi” amici. Amicizia allargata poi a Maria, mia moglie, che mi ha accompagnato nella aventura europea. Quando è nata Caterina, mia seconda figlia, è venuta a visitarci, e anché a aiutarci, Connie, sorella di Maria. Chi meglio di German per introdurla nella societá romana? abbiamo pensato. Tra loro due pure, è nata subito una amicizia sincera, e duratura.
Dopo un po di tempo, tocca a German il turno di rimanere in solitudine, dopo la partenza dei suoi verso Montevideo. Una solitudine che si aprofondisce con la partenza definitiva, e del tutto inaspettata, di suo padre verso il Cielo. I ruoli si cambiano, e adesso è la nostra giovane familia che credo in qualche modo serve di rifuigio a lui, ormai diventato lo “zio” German. Ogni martedì arriva premuroso con la sua valigetta magica per fare le riparazioni d’ordine a casa, dove il padrone si scopre un completo inutile. Dopo cinque anni, coi figli crescuti è ora di tornare in patria, e ci lasciamo con pena, ma con la promessa sempre mantenuta di rivederci ogni volta che gli prendesse la nostalgia del Sud.
Ma adesso fate attenzione, perche entra nel gioco una imprevedibile bilia, che rimpalla questa volta, di nuovo a Buenos Aires. Si tratta, come imaginate, di Andrea Gabelli, che si trova in questa città con Connie. Tra loro la cosa è stata molto più travagliata. Viaggi, dubbi, e telefonate degne di far crollare Telecom Italia, e anche quella francese (a quella argentina abbiamo pensato noi). Dopo una lunga permanenza di Consuelo in Italia, e contra tutti i pronostici (incluso il mio) la vicenda finisce in matrimonio, celebrato nella campagna Argentina, in mezzo al enesimo crollo del paese.
Tornati loro a Roma, una sera, tanto per provare, fanno conoscere German e Anna, e qui la storia la conscete meglio voi che io. Sembra che tra loro sia tutto andato liscio, ma domando io cosa sarebbe successo se mia madre quella mattina si sarebbe trattenuta un po’ é non avessi trovato su quell terrazzo ormai mitico come l’Olimpo, mia moglie. Sicuramente mancata la prima palla, altra sarebbe stata la giocata.
C’è sicuramente qualcuno che dirà che la causa di tutta questa vicenda sia la fortuna. Ma io faccio mia la frase che denuncia il caso, come il “dio degli imbecilli”. Penso che dietro tutti questi successi che sembrano dettati dall più puro azzardo, ci sia un essimio giocatore, che calcola con precisione da maestro il suo tiro, chiamato Dio. A Lui è allora che voglio ringraziare di tutto questo, e anche chiedere di essere vicino ai due novelli sposi che continueranno a scrivere questa storia, spero con la felicità che certamente meritano.
Un abbraccio
Opi e Maria Mazzinghi
(Buenos Aires, ottobre 2003)
martes, 30 de octubre de 2007
Ser y hacer torres
Publicado en el diario “El Cronista” (Suplemento especial), noviembre de 2005.
SER TORRE
Es difícil ser torre. Es el arduo destino de lo que se destaca. La torre es siempre una excepción en el tejido y, como tal, y al decir de Nietzsche, sufre “el instinto del término medio contra las excepciones”. Lo excepcional también gana la antipatía a partir de su condición delatora. La monotonía se pone al desnudo frente a lo destacado.
Serán quizás estas razones, junto a otras, las que sostienen la dureza del juicio hacia la existencia de estos edificios. Pero no nos engañemos tampoco. Con las torres ocurre, de alguna manera, lo mismo que con los programas exitosos de la televisión: “nadie” los ve, pero tienen altísimo “raiting”. Asoma un problema de coherencia, ético, en definitiva. El eterno problema de hacer coincidir lo que decimos con lo que deseamos
Será que la gente aprecia la uniformidad y la compacidad urbana como valores, pero es cierto que a la hora de la verdad paga un sobreprecio cierto, con tal de vivir en una de estas vilipendiadas excrecencias. Se exaltan las urbanas fachadas continuas, pero se abominan los patios de aire y luz que estas esconden y que las torres descubren con impudicia. Despertemos: Buenos Aires, definitivamente, no es París, ni lo fue, ni lo será jamás.
Quizás sea hora de abandonar los sueños y los prejuicios, y darles una tregua a las torres. Reconocer sus ventajas, que las tienen, aceptar su diferencia, dispuestos a disfrutar sin culpa de sus beneficios, que exceden a los que las habitan. Valorar que las rupturas del tejido pueden ser también vistas como un aire fresco que insufla en algunos agónicos pulmones de nuestras manzanas. Aceptar también como estética esta heterogeneidad del tejido que sí, es propia de nuestra cuidad. En vez de llorar una ciudad que no fue, se puede intentar algo con esta que irremediablemente es.
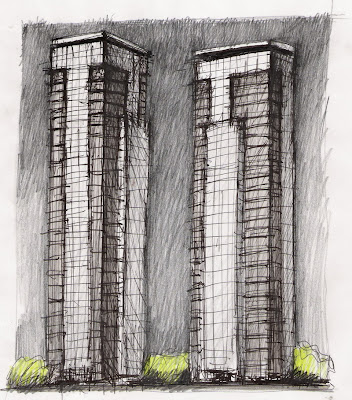
HACER TORRES
ESPECIALIDAD
En nuestra profesión, como en general ocurre en las disciplinas no científicas, la especialidad no es algo que se elige. Simplemente llega, aparece por puro caso y con el tiempo se afirma. En un momento indeterminado nace, irremediable como un destino y se afirma con el reconocimiento ajeno: “Ustedes son los de las torres”. Una mañana, fuimos “especialistas” en torres. No es que no hagamos otras cosas, pero, si uno lo aclara, ya está denunciando su condición.
La especialización es, como todas las realidades humanas, moneda de dos caras: tiene las ventajas de lo conocido, pero también su estrechez. Es lindo viajar por otras ciudades, pero es imposible, cuando retornamos al barrio, no sentir el placer de saludar al quiosquero. Las torres son nuestro barrio, del que conocemos bien sus vericuetos, pero no desechamos la invitación a otros destinos. Vivimos, como todos, en la tensión de querer romper los límites y al mismo tiempo disfrutamos de estar al abrigo de ellos.
ORGANIZACIÓN
Todo hacer requiere una organización, proporcional a la complejidad de la tarea a emprender. Simplificando mucho, básicamente, hay dos maneras de organizar un estudio: vertical u horizontalmente. En la organización vertical, cada socio maneja distintas obras (o clientes) y trabaja con un grupo que le responde. Se forman como pequeños “estudios” dentro del estudio, que en un determinado momento coordinan sus tareas. Es una manera de organización muy eficiente y transparente, donde quedan perfectamente delimitados los roles y, sobre todo, las responsabilidades.
La forma horizontal, que elegimos en nuestro caso, parte de otro principio. Cada socio realiza una tarea, la más afín a su perfil profesional y esta se repite para todas las obras, y lo mismo sucede para todos los que colaboran con nosotros. No es tan eficiente, obliga a tomar una cantidad limitada de trabajo y limita el crecimiento. Somos por vocación un estudio con una estructura pequeña. Sin embargo, tiene como ventaja que permite una dedicación especial a los trabajos, donde todos aportan su aptitud mejor, a cada uno de ellos.
La eficiencia es importante, pero no lo es todo, al menos desde nuestro punto de vista.
NEGOCIO
Las torres se hacen a partir de alguien, uno o muchos, que arriesgan su capital para hacer un negocio inmobiliario. Esto es muy importante y es un aspecto que es imposible soslayar en ninguna de las etapas que se recorren. Hacemos edificios que buscan en su móvil inicial un rédito económico, y esto, lejos de ser un obstáculo, muchas veces puede convertirse en un aspecto clarificador. No renegamos de la condición comercial de nuestro trabajo, que tiene, entre otras, la ventaja de poder medir, con cierta certeza, su valor. Creemos que el negocio no tiene por qué ir en contra de la arquitectura y que, por el contrario, puede y debe ser un elemento que la potencie. Por otro lado, de una forma u otra, todo proyecto está sujeto a las frialdades de la economía.
Este es un aspecto que parece muchas veces incomprendido por la gente, que tiene un prejuicio negativo hacia quien realiza un negocio inmobiliario, atribuyéndole siempre una voracidad desmedida en detrimento del riesgo asumido. Reunidos ante unos vecinos que se quejaban porque donde había un garage crecería una torre en toda regla, uno de ellos propuso: ¿Pero por qué no hacen una plaza?
CÓDIGO
Consideramos las normativas como herramientas de proyecto. Tratamos de proyectar con el Código y no contra él. Lejos de enojarnos, preferimos transformarlo en nuestro aliado. Protestar contra las normativas vigentes es una tentación, pero termina siendo una actitud necia, como enojarse contra la ley de gravedad. Mucho de lo que nos limita, en definitiva, también nos ayuda en el proceso creativo. La primera información que recabamos sobre el edificio proviene del Código, y todos sabemos la importancia de comenzar, en cualquier ámbito. Es también necesario destacar el interés de nuestro estudio en cuanto a la posibilidad de discutir nuevas normativas. Tal como ocurriera con la compensación volumétrica, cuya incidencia benéfica parece indiscutida a todo el que haya tenido que lidiar con los absurdos escalonamientos, que la implacable tangente imponía a las alturas de nuestras torres.
PROYECTO
A la hora de proyectar somos, en algún sentido, “modernos”, es decir “antiguos” frente a las tendencias actuales. Profesamos una fe inclaudicable en la planta y la esperanza firme de que se cumpla aquello de que, con una buena planta se consigue, seguramente, una buena vista. La propiedad horizontal exige una dosis importante de precisión, a la hora del proyecto, lo mismo que a la hora de la construcción. La lucha con los metros cuadrados se hace centímetro a centímetro, y es una buena escuela de racionalidad. Una vez definida la planta, se rastrea la imagen que esta guarda celosamente. El proceso de proyecto es, así, una búsqueda, más que un ejercicio de imaginación, que procede por ajustes y aproximaciones sucesivas. La precedencia de la planta, es bueno aclararlo, es sólo metodológica y no una cuestión de importancia. La función y la forma deben confluir, muchas veces a través de negociaciones difíciles, en donde ambas ceden un poco. Tratamos también que haya una lógica interna en las decisiones formales, a veces con la búsqueda de algún motivo que se repite, evidenciándolo. Procuramos, también, que el edificio, a pesar de su condición de excepción, haga un esfuerzo para entenderse con sus vecinos, sobre todo a través de su implantación y del tratamiento de la planta baja, accesos, cercos, medianeras y otros elementos a la mano.
COMERCIALIZACIÓN
Las torres tienen, en cuanto superan cierta envergadura, su día de gloria. Se llama “lanzamiento”. En aquel día todo parece perfecto, sus sonrientes y “renderizados” habitantes, la belleza que siempre guardan las miniaturas de una maqueta, los cada vez más grandes folletos y los bocaditos que se sirven, gratis. Cada nuevo “lanzamiento” intenta superar al anterior y la pregunta es dónde terminará esta carrera, en la que se sospecha algo de insensatez.
Sin embargo, todo esto puede dar lugar a un equívoco, en detrimento de la profesión que profesamos: en el final de este camino se encuentra borrada la figura del arquitecto. Basta como prueba, en algunos últimos casos, la desaparición del estudio de arquitectura, o la reducción del mismo a su mínima expresión. El “cómo” se vende parece ser más importante del “qué” se vende, desfiguración clásica de la posmodernidad.
De todos modos, el engaño no dura demasiado: la gente, a la hora de sus ahorros, parece recuperar su sentido común y elige con sano criterio, sin dejarse impresionar por las ampulosidades del marketing. De todos modos, conviene estar atento y no dejarse triturar por la maquinaria comercial y también aprovecharse de sus ventajas, entre las que figura la posibilidad de la construcción de la unidad modelo, lo que constituye un medio eficaz y nuevo para controlar el proyecto.
OBRA
También en este rubro la envergadura de los emprendimientos hace aparecer una figura hasta hace algunos años desconocida y ciertamente bienvenida: el gerenciador técnico. Este, que tiene a su cargo la coordinación de las tareas de contratación y ejecución de los trabajos, no debe tampoco en modo alguno reemplazar la función del arquitecto, único responsable de la fiel interpretación de lo proyectado. En nuestro caso, más allá de gerenciar muchas obras de envergadura menor, tratamos de brindar una asistencia lo más completa posible, como compromiso, en primer lugar, con la obra proyectada.
Dicha asistencia se despliega en dos etapas. En primer lugar, la documentación que intenta ser, ya desde la licitación, lo más completa posible, y en segundo, mediante la confección de croquis y planos que se adjuntan a la documentación para ir precisando la información. Dentro de nuestro estudio, hay una persona encargada de recibir las consultas que llegan de las obras y derivarlas con la persona que corresponde de acuerdo al tema de que se trata. Estamos convencidos de que una actividad llena de imprecisiones como es la construcción merece una estructura ordenada pero no rígida para acompañar las distintas etapas que concluyen en la obra terminada.
Este es, en definitiva, un somero recorrido, basado en nuestra experiencia, a través del proceso que comprende “hacer” una torre. Hacemos torres, en definitiva, con la conciencia de lo que son y tratando de comprender las resistencias que implican. Queremos hacerlas de modo que no sumen mayores estridencias a su condición difícil de emergencias, pero sin que tampoco renuncien a su identidad. Se podría, entonces, aplicar a las torres la antigua sentencia de Píndaro: “Llega a ser lo que eres”. Si esto es posible, es una pregunta a la que cada proyecto intenta responder, aunque con la plena certeza de su limitación. Y de las nuestras.
SER TORRE
Es difícil ser torre. Es el arduo destino de lo que se destaca. La torre es siempre una excepción en el tejido y, como tal, y al decir de Nietzsche, sufre “el instinto del término medio contra las excepciones”. Lo excepcional también gana la antipatía a partir de su condición delatora. La monotonía se pone al desnudo frente a lo destacado.
Serán quizás estas razones, junto a otras, las que sostienen la dureza del juicio hacia la existencia de estos edificios. Pero no nos engañemos tampoco. Con las torres ocurre, de alguna manera, lo mismo que con los programas exitosos de la televisión: “nadie” los ve, pero tienen altísimo “raiting”. Asoma un problema de coherencia, ético, en definitiva. El eterno problema de hacer coincidir lo que decimos con lo que deseamos
Será que la gente aprecia la uniformidad y la compacidad urbana como valores, pero es cierto que a la hora de la verdad paga un sobreprecio cierto, con tal de vivir en una de estas vilipendiadas excrecencias. Se exaltan las urbanas fachadas continuas, pero se abominan los patios de aire y luz que estas esconden y que las torres descubren con impudicia. Despertemos: Buenos Aires, definitivamente, no es París, ni lo fue, ni lo será jamás.
Quizás sea hora de abandonar los sueños y los prejuicios, y darles una tregua a las torres. Reconocer sus ventajas, que las tienen, aceptar su diferencia, dispuestos a disfrutar sin culpa de sus beneficios, que exceden a los que las habitan. Valorar que las rupturas del tejido pueden ser también vistas como un aire fresco que insufla en algunos agónicos pulmones de nuestras manzanas. Aceptar también como estética esta heterogeneidad del tejido que sí, es propia de nuestra cuidad. En vez de llorar una ciudad que no fue, se puede intentar algo con esta que irremediablemente es.
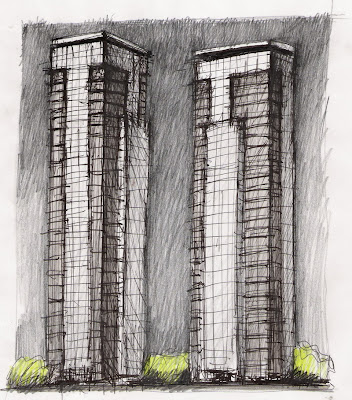
HACER TORRES
ESPECIALIDAD
En nuestra profesión, como en general ocurre en las disciplinas no científicas, la especialidad no es algo que se elige. Simplemente llega, aparece por puro caso y con el tiempo se afirma. En un momento indeterminado nace, irremediable como un destino y se afirma con el reconocimiento ajeno: “Ustedes son los de las torres”. Una mañana, fuimos “especialistas” en torres. No es que no hagamos otras cosas, pero, si uno lo aclara, ya está denunciando su condición.
La especialización es, como todas las realidades humanas, moneda de dos caras: tiene las ventajas de lo conocido, pero también su estrechez. Es lindo viajar por otras ciudades, pero es imposible, cuando retornamos al barrio, no sentir el placer de saludar al quiosquero. Las torres son nuestro barrio, del que conocemos bien sus vericuetos, pero no desechamos la invitación a otros destinos. Vivimos, como todos, en la tensión de querer romper los límites y al mismo tiempo disfrutamos de estar al abrigo de ellos.
ORGANIZACIÓN
Todo hacer requiere una organización, proporcional a la complejidad de la tarea a emprender. Simplificando mucho, básicamente, hay dos maneras de organizar un estudio: vertical u horizontalmente. En la organización vertical, cada socio maneja distintas obras (o clientes) y trabaja con un grupo que le responde. Se forman como pequeños “estudios” dentro del estudio, que en un determinado momento coordinan sus tareas. Es una manera de organización muy eficiente y transparente, donde quedan perfectamente delimitados los roles y, sobre todo, las responsabilidades.
La forma horizontal, que elegimos en nuestro caso, parte de otro principio. Cada socio realiza una tarea, la más afín a su perfil profesional y esta se repite para todas las obras, y lo mismo sucede para todos los que colaboran con nosotros. No es tan eficiente, obliga a tomar una cantidad limitada de trabajo y limita el crecimiento. Somos por vocación un estudio con una estructura pequeña. Sin embargo, tiene como ventaja que permite una dedicación especial a los trabajos, donde todos aportan su aptitud mejor, a cada uno de ellos.
La eficiencia es importante, pero no lo es todo, al menos desde nuestro punto de vista.
NEGOCIO
Las torres se hacen a partir de alguien, uno o muchos, que arriesgan su capital para hacer un negocio inmobiliario. Esto es muy importante y es un aspecto que es imposible soslayar en ninguna de las etapas que se recorren. Hacemos edificios que buscan en su móvil inicial un rédito económico, y esto, lejos de ser un obstáculo, muchas veces puede convertirse en un aspecto clarificador. No renegamos de la condición comercial de nuestro trabajo, que tiene, entre otras, la ventaja de poder medir, con cierta certeza, su valor. Creemos que el negocio no tiene por qué ir en contra de la arquitectura y que, por el contrario, puede y debe ser un elemento que la potencie. Por otro lado, de una forma u otra, todo proyecto está sujeto a las frialdades de la economía.
Este es un aspecto que parece muchas veces incomprendido por la gente, que tiene un prejuicio negativo hacia quien realiza un negocio inmobiliario, atribuyéndole siempre una voracidad desmedida en detrimento del riesgo asumido. Reunidos ante unos vecinos que se quejaban porque donde había un garage crecería una torre en toda regla, uno de ellos propuso: ¿Pero por qué no hacen una plaza?
CÓDIGO
Consideramos las normativas como herramientas de proyecto. Tratamos de proyectar con el Código y no contra él. Lejos de enojarnos, preferimos transformarlo en nuestro aliado. Protestar contra las normativas vigentes es una tentación, pero termina siendo una actitud necia, como enojarse contra la ley de gravedad. Mucho de lo que nos limita, en definitiva, también nos ayuda en el proceso creativo. La primera información que recabamos sobre el edificio proviene del Código, y todos sabemos la importancia de comenzar, en cualquier ámbito. Es también necesario destacar el interés de nuestro estudio en cuanto a la posibilidad de discutir nuevas normativas. Tal como ocurriera con la compensación volumétrica, cuya incidencia benéfica parece indiscutida a todo el que haya tenido que lidiar con los absurdos escalonamientos, que la implacable tangente imponía a las alturas de nuestras torres.
PROYECTO
A la hora de proyectar somos, en algún sentido, “modernos”, es decir “antiguos” frente a las tendencias actuales. Profesamos una fe inclaudicable en la planta y la esperanza firme de que se cumpla aquello de que, con una buena planta se consigue, seguramente, una buena vista. La propiedad horizontal exige una dosis importante de precisión, a la hora del proyecto, lo mismo que a la hora de la construcción. La lucha con los metros cuadrados se hace centímetro a centímetro, y es una buena escuela de racionalidad. Una vez definida la planta, se rastrea la imagen que esta guarda celosamente. El proceso de proyecto es, así, una búsqueda, más que un ejercicio de imaginación, que procede por ajustes y aproximaciones sucesivas. La precedencia de la planta, es bueno aclararlo, es sólo metodológica y no una cuestión de importancia. La función y la forma deben confluir, muchas veces a través de negociaciones difíciles, en donde ambas ceden un poco. Tratamos también que haya una lógica interna en las decisiones formales, a veces con la búsqueda de algún motivo que se repite, evidenciándolo. Procuramos, también, que el edificio, a pesar de su condición de excepción, haga un esfuerzo para entenderse con sus vecinos, sobre todo a través de su implantación y del tratamiento de la planta baja, accesos, cercos, medianeras y otros elementos a la mano.
COMERCIALIZACIÓN
Las torres tienen, en cuanto superan cierta envergadura, su día de gloria. Se llama “lanzamiento”. En aquel día todo parece perfecto, sus sonrientes y “renderizados” habitantes, la belleza que siempre guardan las miniaturas de una maqueta, los cada vez más grandes folletos y los bocaditos que se sirven, gratis. Cada nuevo “lanzamiento” intenta superar al anterior y la pregunta es dónde terminará esta carrera, en la que se sospecha algo de insensatez.
Sin embargo, todo esto puede dar lugar a un equívoco, en detrimento de la profesión que profesamos: en el final de este camino se encuentra borrada la figura del arquitecto. Basta como prueba, en algunos últimos casos, la desaparición del estudio de arquitectura, o la reducción del mismo a su mínima expresión. El “cómo” se vende parece ser más importante del “qué” se vende, desfiguración clásica de la posmodernidad.
De todos modos, el engaño no dura demasiado: la gente, a la hora de sus ahorros, parece recuperar su sentido común y elige con sano criterio, sin dejarse impresionar por las ampulosidades del marketing. De todos modos, conviene estar atento y no dejarse triturar por la maquinaria comercial y también aprovecharse de sus ventajas, entre las que figura la posibilidad de la construcción de la unidad modelo, lo que constituye un medio eficaz y nuevo para controlar el proyecto.
OBRA
También en este rubro la envergadura de los emprendimientos hace aparecer una figura hasta hace algunos años desconocida y ciertamente bienvenida: el gerenciador técnico. Este, que tiene a su cargo la coordinación de las tareas de contratación y ejecución de los trabajos, no debe tampoco en modo alguno reemplazar la función del arquitecto, único responsable de la fiel interpretación de lo proyectado. En nuestro caso, más allá de gerenciar muchas obras de envergadura menor, tratamos de brindar una asistencia lo más completa posible, como compromiso, en primer lugar, con la obra proyectada.
Dicha asistencia se despliega en dos etapas. En primer lugar, la documentación que intenta ser, ya desde la licitación, lo más completa posible, y en segundo, mediante la confección de croquis y planos que se adjuntan a la documentación para ir precisando la información. Dentro de nuestro estudio, hay una persona encargada de recibir las consultas que llegan de las obras y derivarlas con la persona que corresponde de acuerdo al tema de que se trata. Estamos convencidos de que una actividad llena de imprecisiones como es la construcción merece una estructura ordenada pero no rígida para acompañar las distintas etapas que concluyen en la obra terminada.
Este es, en definitiva, un somero recorrido, basado en nuestra experiencia, a través del proceso que comprende “hacer” una torre. Hacemos torres, en definitiva, con la conciencia de lo que son y tratando de comprender las resistencias que implican. Queremos hacerlas de modo que no sumen mayores estridencias a su condición difícil de emergencias, pero sin que tampoco renuncien a su identidad. Se podría, entonces, aplicar a las torres la antigua sentencia de Píndaro: “Llega a ser lo que eres”. Si esto es posible, es una pregunta a la que cada proyecto intenta responder, aunque con la plena certeza de su limitación. Y de las nuestras.
lunes, 29 de octubre de 2007
Lago de forma mía
("Pelusón of milk", Luis Alberto Spinetta)
Te hallaré en mí como un jarrón.
Lago de forma mía,
más que un suspiro es una fiebre helada
al volver.
Ya no pienses más que tu ángel partió.
Lago de forma mía,
tengo pensado rescatarte sin pensar en mí.
O en la gente, gente que viene y que va,
gente que viene, que viene y que va.
Yo no sé doblar ni sé caer.
Lago del alma mía.
Todas las cosas se han perdido de su corazón,
de su estrella...
Vas mirando del lado del agua,
sabe bien ir mirando la vida.
Vas mirando del lado del agua,
sabe bien ir mirando la vida...
Donde va un color quisiera saber.
Labios de una oración.
Bajo la lluvia se producen torbellinos.
Hay un punto exacto donde el sentido cambia de signo. Allí donde el silencio se vuelve elocuente, la risa se resuelve en llanto y la negación afirma su contrario. Como en la oración del publicano, donde el no saber rezar se transforma en la plegaria más profunda. También la poesía puede surgir a partir de la ausencia de inspiración, o mejor, de su búsqueda.
Hay muchas maneras de viajar, que dependen de los elementos que se ponen en juego al iniciar el viaje. El destino elegido, el medio empleado, el momento preciso, el espíritu con que se emprende, el objeto. El viajar puede transformarse así, según se combinen estas variables, en una dura fatiga o en “un placer que nos puede suceder”, como dice Pipo Pescador. Hay tantos viajes como viajeros. Tanto a los turistas como a los peregrinos se los llama viajeros.
Este que nos ocupa es un viaje en pos de la inspiración ausente. Y la inspiración no es un rayo que cae sobre el poeta, inesperado, sino algo que se busca con la ansiedad del que transita por el desierto sediento. Este es un viaje hacia ese lugar conocido, pero siempre esquivo, llamado alma.
Lo primero que asiste al poeta en esta travesía es la confianza: “Te hallaré”, comienza, con la certeza que solo la fe otorga, es la tranquilidad de saber que ese lugar existe, aunque momentáneamente no se encuentre. Para hallarlo no sirven los mapas, sí las brújulas. La mirada atenta del arqueólogo, que busca rastros que señalen las huellas que el alma va dejando en la árida superficie del vivir. Como ese “jarrón” que indica la preexistencia de una cultura, vestigio de una vida pasada. Un objeto tal vez inútil en su hora, pero que ahora adquiere un sentido como señal de un mundo perdido. El alma.
El destino del viaje se conoce de antemano. El “lago de forma mía” es su imagen. Cuando pienso en el lago, recuerdo esos viajes al Sur, en los cuales después de kilómetros de desierto, aparecía repentinamente, después de una curva, el lago azul. Su presencia producía un cambio tan abrupto en el paisaje, que quitaba el aliento. Cuando pienso en la forma, pienso en su sentido antiguo, totalmente opuesto al que hoy día le damos. Forma como la interioridad de la materia, las cualidades esenciales de las cosas. El lago de forma, como depósito de las esencias donde se “forma” la poesía. Poesía que nace desde la esencia del poeta, es decir, desde su alma.
Hay algunos consejos para transitar este viaje. Uno: el olvido de sí mismo. Dos: el olvido de la gente. Ambos, en su exterioridad, denotada en ese movimiento inútil, que viene y que va. Se recomienda desconfiar de lo percibido fuera del espacio del alma, en donde las cosas pierden su esencia íntima (corazón) y su sentido (estrella). Se sugiere el sendero recto y ascendente. Se aconseja mirar la vida desde las orillas del encontrado lago del alma
Si el alma es el lugar de la pureza blanca, y si el blanco, según la física cuenta, es la suma de todos los colores, el color que se va (¿a dónde?) es la pérdida de ese lugar. Es quedar fuera del alma, disperso, lo que impide al poeta la poesía. Allí se experimenta el duro habitar de la intemperie, y desde allí se anhela el regreso con una oración en los labios del alma.
El relato de la ausencia de inspiración resultó, en definitiva, poesía. Inspirado, inspirador, lago de forma mía.
Te hallaré en mí como un jarrón.
Lago de forma mía,
más que un suspiro es una fiebre helada
al volver.
Ya no pienses más que tu ángel partió.
Lago de forma mía,
tengo pensado rescatarte sin pensar en mí.
O en la gente, gente que viene y que va,
gente que viene, que viene y que va.
Yo no sé doblar ni sé caer.
Lago del alma mía.
Todas las cosas se han perdido de su corazón,
de su estrella...
Vas mirando del lado del agua,
sabe bien ir mirando la vida.
Vas mirando del lado del agua,
sabe bien ir mirando la vida...
Donde va un color quisiera saber.
Labios de una oración.
Bajo la lluvia se producen torbellinos.
Hay un punto exacto donde el sentido cambia de signo. Allí donde el silencio se vuelve elocuente, la risa se resuelve en llanto y la negación afirma su contrario. Como en la oración del publicano, donde el no saber rezar se transforma en la plegaria más profunda. También la poesía puede surgir a partir de la ausencia de inspiración, o mejor, de su búsqueda.
Hay muchas maneras de viajar, que dependen de los elementos que se ponen en juego al iniciar el viaje. El destino elegido, el medio empleado, el momento preciso, el espíritu con que se emprende, el objeto. El viajar puede transformarse así, según se combinen estas variables, en una dura fatiga o en “un placer que nos puede suceder”, como dice Pipo Pescador. Hay tantos viajes como viajeros. Tanto a los turistas como a los peregrinos se los llama viajeros.
Este que nos ocupa es un viaje en pos de la inspiración ausente. Y la inspiración no es un rayo que cae sobre el poeta, inesperado, sino algo que se busca con la ansiedad del que transita por el desierto sediento. Este es un viaje hacia ese lugar conocido, pero siempre esquivo, llamado alma.
Lo primero que asiste al poeta en esta travesía es la confianza: “Te hallaré”, comienza, con la certeza que solo la fe otorga, es la tranquilidad de saber que ese lugar existe, aunque momentáneamente no se encuentre. Para hallarlo no sirven los mapas, sí las brújulas. La mirada atenta del arqueólogo, que busca rastros que señalen las huellas que el alma va dejando en la árida superficie del vivir. Como ese “jarrón” que indica la preexistencia de una cultura, vestigio de una vida pasada. Un objeto tal vez inútil en su hora, pero que ahora adquiere un sentido como señal de un mundo perdido. El alma.
El destino del viaje se conoce de antemano. El “lago de forma mía” es su imagen. Cuando pienso en el lago, recuerdo esos viajes al Sur, en los cuales después de kilómetros de desierto, aparecía repentinamente, después de una curva, el lago azul. Su presencia producía un cambio tan abrupto en el paisaje, que quitaba el aliento. Cuando pienso en la forma, pienso en su sentido antiguo, totalmente opuesto al que hoy día le damos. Forma como la interioridad de la materia, las cualidades esenciales de las cosas. El lago de forma, como depósito de las esencias donde se “forma” la poesía. Poesía que nace desde la esencia del poeta, es decir, desde su alma.
Hay algunos consejos para transitar este viaje. Uno: el olvido de sí mismo. Dos: el olvido de la gente. Ambos, en su exterioridad, denotada en ese movimiento inútil, que viene y que va. Se recomienda desconfiar de lo percibido fuera del espacio del alma, en donde las cosas pierden su esencia íntima (corazón) y su sentido (estrella). Se sugiere el sendero recto y ascendente. Se aconseja mirar la vida desde las orillas del encontrado lago del alma
Si el alma es el lugar de la pureza blanca, y si el blanco, según la física cuenta, es la suma de todos los colores, el color que se va (¿a dónde?) es la pérdida de ese lugar. Es quedar fuera del alma, disperso, lo que impide al poeta la poesía. Allí se experimenta el duro habitar de la intemperie, y desde allí se anhela el regreso con una oración en los labios del alma.
El relato de la ausencia de inspiración resultó, en definitiva, poesía. Inspirado, inspirador, lago de forma mía.
Trovatore o la tragedia de los equívocos
“Io del rival sentir pietà!”
(Conte di Luna, acto III)
0. INTRODUCCIÓN
Es común observar la distancia que existe en el ámbito de la ópera entre música y libreto. Las predilecciones invariablemente se inclinan en favor del costado musical, dejando relegada la historia a un segundo plano. Esta realidad incontestable adquiere dimensiones gigantescas en el caso del Trovador, una de las composiciones más celebradas del vasto repertorio verdiano, cuya historia es comunmente calificada de “disparate”. Mientras la partitura del maestro de Busseto discurre fluida, con limpidez cristalina, saltando de una melodía a la siguiente sin decaer jamás, la acción, es justo reconocerlo, se arrastra por los más lúgubres vericuetos, entre lo incomprensible y lo inverosímil.
De todas formas, la historia en la cual se basa la ópera es un drama no desprovisto de situaciones de interés y es verdad que muchos de sus detractores conocen solo lo mínimo indispensable del mismo, aunque en el teatro tengan que reprimir el deseo de acompañar las pegadizas melodías que conocen de memoria. Quizás, a las limitaciones de esta enrevesada creación, se suma una complejidad que generalmente las apretadas sinopsis que se nos ofrecen del argumento no ayudan a desentrañar.
La brillantez de su música le aseguró un éxito inmediato, a partir de que fuera estrenada en el invierno de 1853 en el teatro Apollo de Roma. Pero muchos se sorprenderán al saber que también gozaba de un suceso importante la obra teatral que inspira la partitura, que inició una serie de dos meses de réplicas en Madrid, donde se presentó por primera vez en 1836. Compuesta en verso y prosa, por el hoy olvidado autor español Antonio García Gutiérrez, fue apreciada por un público imbuido de gusto romántico, que amaba las historias caballerescas y perdonaba con mayor benevolencia los deslices del argumento.
El difícil pasaje del teatro al libreto operístico fue encomendado al napolitano Salvatore Cammarano, a quien Verdi ya conocía de su juventud, cuando habían trabajado juntos en ocasión de “La battaglia di Legnano”, “Alzira” y “Luisa Miller”. Proveniente de una familia de artistas, era hombre de vastísima cultura, además de dramaturgo, pintor y poeta. Su carrera como libretista fue extensa y colaboró asiduamente con Donizzetti, para quien realizara el libreto de ”Lucía di Lamermoor”. Siendo de edad avanzada cuando recibió el encargo de El Trovador, murió poco antes de terminar el trabajo, que fuera llevado a su fin por Leone Badare.
La trama de Il Trovatore, que se ciñe ajustadamente a su original español, propone, como ya fue señalado, complejidades que es necesario despejar antes de acometer su análisis. La historia se basa fundamentalmente en la contienda furibunda que entablan los dos personajes masculinos principales. Ambos simbolizan opuestos absolutos y representan pares antagónicos, en donde el lúgubre Conde de Luna (su nombre es toda una premisa) sintetiza, en principio, todos los aspectos negativos, mientras que su apolíneo rival, el Trovador, es una personaje aparentemente luminoso en todas sus facetas. Las dificultades no se encuentran en esta oposición, radical a primera vista, sino en que el conflicto entre ellos se desarrolla en tres planos distintos, que aparecen entremezclados tortuosamente a lo largo del desarrollo de la obra. Es importante, entonces, presentar por separado los tres elementos que componen este entramado, antes de ingresar en él, de manera de ayudar a su comprensión.
En primer lugar, hay una contienda militar que opone a ambos personajes, ubicando a cada uno simétricamente como comandante de las fuerzas que se enfrentan. Estas son cada uno de los bandos que se batieron, en los primeros años del siglo XV, para obtener la sucesión al trono de Aragón dejado vacante por Martín I, “El Humano”, muerto sin hijos el 31 de mayo de 1410. La guerra civil estalló con la decisión de la nobleza aragonesa, expresada en el compromiso de Caspe, de otorgar la corona real a su sobrino Fernando I de Antequera, hijo del rey de Castilla, en 1412. El otro pretendiente al trono, Jaime de Urgel, no acató tal decisión y se levantó en armas contra el legítimo soberano, aconsejado por su madre, que lo impulsara con la frase: “Fill, o Rey o res”. La aventura de Jaime de Aragón, Conde de Urgel, llamado sugestivamente “el desdichado”, terminó con su prisión en 1426 y posterior muerte en el castillo de Játiva siete años después. Las fuerzas leales al rey fueron comandadas por Nuño de Artal, Conde de Luna, mientras que los rebeldes confiaron su suerte a la pericia del Trovador, Manrico. (La Guerra)
En segundo lugar, el Conde y el Trovador se contienden el amor de una mujer, Leonora, la causa más eficaz de la rivalidad entre ambos. Desde un primer momento, ella se declarara apasionadamente en favor de los encantos del segundo, hechizada por su halo romántico, y rechazará al Conde, con absolutismo ejemplar. Este último, que no acepta la situación, intentará en múltiples ocasiones doblegar por la fuerza la voluntad de la muchacha, con un empeño que, independientemente de la violencia utilizada, no deja de tener algo de admirable. (El Amor)
El tercer y último aspecto, el más oscuro de todos, es el que encierra a los enemigos en una historia de venganza que se origina en un pasado lejano y de la cual son víctimas inconscientes. Como ocurre en las tragedias griegas, la venganza pasa incólume a través de las generaciones, hasta cumplirse inexorablemente, haciendo prolijamente responsables a los hijos de las culpas de sus antepasados. El Conde de Luna seguirá el mandato paterno de buscar a su hermano desaparecido, mientras que Manrique, el Trovador, perseguirá el deseo de reparación, impulsado por las alucinaciones de Azucena, su supuesta madre. El odio de sus progenitores impide, en definitiva, que pueda develarse el secreto, que paradójicamente los atrae con fuerza irresistible, para luego rechazarlos con violencia. (La Venganza)
Quedan así expuestas las tres líneas argumentales que procederán a trenzarse para dar lugar a la historia. Haciendo una última valoración simbólica, pareciera que en el fondo Manrique y el Conde de Luna, hermanos sin saberlo, no son más que personas incompletas que buscan en el otro lo que les falta a cada uno para constituirse realmente en tales. Las dos cara de un mismo personaje, que como un Jano bifronte se pasea por la escena desconociendo de lo que vive en la inmediatez se sus espaldas. El eje de simetría, que los divide y los acerca cruelmente, lo constituye Leonora (El Amor), en derredor de ambos, se enciende la disputa militar (La Guerra) y sobre ellos, la historia de un conjunto de dramáticos equívocos y violencias que claman por revancha (La Venganza).
Como se verá, lo que sobran son ingredientes en esta recargada arquitectura, bien española por otro lado. Quizás sea el exceso lo que haya hecho, en algunos pasajes, naufragar la trabajosa trama. De todas formas, por más peligros que afronte el libreto, existe la convicción de que será siempre salvado de la ruina, por la espléndida partitura verdiana, que con sus melodías rescatará indefectiblemente el relato, aun de sus más manifiestas debilidades. Espero que este salvavidas musical también me traiga a flote, si fracaso también yo en el intento de profundizar en aguas tan oscuras.
1. PRIMER ACTO: Il duello
El comienzo nocturno define un tono para esta historia que transitará, preferentemente, en una gama oscura. El espacio representado es el de uno de los innumerables patios que componen el vasto complejo del palacio-fortaleza de la Aljafería. El mismo que fuera construido en impecable estilo mudéjar por los árabes que dominaron Zaragoza hasta principios del siglo XII, como residencia de verano de sus califas en la margen derecha del Ebro. La delicada arquitectura musulmana fue envuelta por una pesada estructura castellana, luego que las tropas al mando de Alfonso I de Aragón reconquistaran la ciudad para la cristiandad en 1118. Así, el alegre palacio, de sutiles velos orientales, cambió su indumentaria por la armadura de la fortaleza.
Dentro del palacio se acuartelan las fuerzas leales al nuevo monarca Fernando I, abuelo del más famoso homónimo, que culminara la obra de la reconquista casándose con Isabel de Castilla y conformando la pareja más católica de que se tenga memoria. Los soldados esperan el regreso de su comandante, vencidos por el cansancio y son llamados al orden por el segundo jefe de la guarnición, Ferrando (All'erta, all'erta!). El jefe ausente es Nuño de Artal, Conde de Luna, quien se encuentra, según informa su lugarteniente, vigilando el balcón de su amada, sito dentro del mismo castillo. La tenaz espera del Conde está movida por los celos y por la esperanza de confirmar la sospecha de que es traicionado en sus sentimientos (d'un rivale a dritto ei teme).
Con el objeto de alejar el sueño, los soldados piden a Ferrando, buen contador de historias, que cuente la de Garzia, hermano menor del Conde. Luego de conseguir la atención de su somnoliento público, comienza a desarrollarse el extraño relato que sirve para dar inicio a la trama. El mismo se refiere a hechos sucedidos en la infancia del actual Conde (Di due figli vivea padre beato), cuyo hermano enfermó luego de que se viera en las proximidades de su cuna a una vieja gitana. Los escasos conocimientos médicos de la época, que confundían fácilmente enfermedad con brujería, hicieron recaer en ella la culpabilidad del mal y consecuentemente fue quemada, por orden del viejo Conde, que aplicó una justicia sumaria. La raza a la que pertenecía la acusada hacía superfluas las apelaciones e innecesarias ulteriores pruebas.
El drama continúa con la aparición de la hija de la ajusticiada, Azucena, que en venganza rapta al heredero enfermo y lo quema en el mismo lugar en donde su madre recibiera idéntico castigo. De todas maneras, de los restos carbonizados es imposible aseverar que se trata efectivamente del pequeño Garzia, y el padre muere en el convencimiento de que su pequeño hijo vive aún. En el lecho, moribundo, hace jurar al actual Conde de Luna que continuará con esmero la búsqueda de su hermano (Di non cessar le indagini...). El tenebroso relato continúa, con la mención a apariciones del fantasma de la supuesta bruja, que en forma de lechuza ronda por el castillo, buscando perfeccionar su venganza, y culmina con el sonido de las campanadas que indican la medianoche, lo que genera el pavor de la influenciable concurrencia.
El fantasioso final del relato de Ferrando apoya la tesis que la muerte de la vieja gitana haya sido una acción motivada más por la superstición que por la justicia. Es probable que el incontrastado poder del viejo Conde haya caído sobre la virtual hechicera solo por la necesidad de buscar algún justificativo para la enfermedad de su pequeño hijo. El crédulo Ferrando, como fiel servidor de ambas generaciones de Condes, termina aseverando que él sería capaz aún de reconocer a la hija de la gitana inmolada, que cometiera la cruel venganza. Su público le responde, conformando con el narrador una unidad compacta, que muestra que las prácticas del antiguo Conde continúan teniendo amplia aceptación entre sus posteriores súbditos.
Terminada esta especie de prolegómeno explicativo, que sirve como portal a la manera de las tragedias de Eurípides, la escena se traslada a poca distancia, a los jardines del mismo palacio de Aljafería. Esta es una técnica interesante que plantea la estructura de la obra, que divide cada uno de los cuatro actos en dos cuadros. Al pasar de un cuadro a otro, dentro el mismo acto, se cambia la escena pero se mantiene la continuidad del tiempo. Un método que recuerda a la estructura del formato televisivo, que tiene distintos móviles “en vivo” que operan simultáneamente, desde diferentes lugares.
En una terraza, expansión de las habitaciones del castillo, se encuentran conversando Leonora y su confidente amiga Inés. Ambas cumplen funciones en la corte aragonesa como damas de compañía de la Reina, que casualmente también responde al nombre de Leonora, de Albuquerque en este caso. Inés amonesta con suavidad a su amiga, que no acude al llamado de la Reina y permanece absorta a la espera de alguien (Che più t'arresti?). El papel de Inés, traducción del, en italiano impronunciable Jimena, del original teatral, será la de moderadora de los sentimientos de Leonora, mujer que enseguida se revelará de fuertes pasiones. Su consejo será el de olvidar a su amado, pero una curiosidad muy femenina la mueve al mismo tiempo a preguntar por el inicio de la relación (...dove la primiera favilla in te s'apprese?).
La respuesta de Leonora, articulada en tres partes, nos pondrá en conocimiento de acontecimientos remotos y nos brindará un primer retrato del héroe. En la primera parte (Ne' tornei. V'apparve), cuenta cómo, en un torneo, el caballero fue coronado vencedor por ella misma, que quedó instantáneamente presa de su persona. Su descripción es un modelo típico de romanticismo aplicado al medioevo: el caballero desconocido, de negra armadura, sin blasón en el escudo del que pudiera adivinarse su procedencia. Su bravura en el combate es su única carta de presentación, su sola arma para conquistar un lugar en la rígida sociedad feudal y el torneo es la posibilidad que se le ofrece a tal ambición. A la fulmínea aparición, se siguió el inicio de la guerra civil y Leonora pierde todo contacto con quien ya había dejado una huella indeleble en su corazón.
En la segunda parte, que se inicia con la célebre “Tacea la notte placida”, Leonora cuenta una nueva aparición de su enamorado, pero esta vez transformado de aguerrido caballero en suave trovador. Acompañado de instrumento, llamó a su ventana, con dulces versos, del estilo propio de la literatura provenzal, en los que el hombre se dibujaba como un ser inferior a la mujer, vista como objeto inalcanzable. Esta nueva transformación no hace otra cosa que encender aún más el corazón, ya de por sí inflamable, de Leonora, que hace oído sordos a los prudentes consejos de Inés, quien la invita a olvidar una historia cargada de excesivo misterio (Tenta obliarlo...).
La última parte de la intervención se concentra en rechazar con violencia esta proposición (Obliarlo! Ah, tu parlasti), en donde Leonora muestra ser un persona con un fuerte carácter y cierta propensión al exceso pasional. La negativa se cumplimenta con juramentos fundamentalistas que proponen llevar sus exacerbados sentimientos hasta la muerte, en caso de ver obstaculizado su destino. El personaje queda así definido en una línea que no abandonará hasta el final del drama, con la función específica de ser la piedra de discordia entre ambos contendientes. A diferencia de estos, marcados por historias pasadas y por complejas relaciones filiales, Leonora es un personaje sin referencias de ningún tipo. Carece de familia, de títulos y hasta de apellido, cumpliendo una vaga función de dama de Corte de una reina que aparece solo nombrada ocasionalmente y a la que no parece prestar demasiada atención. Su figura, entonces, tiende a un ideal, que no conoce medias tintas, es el objeto de amor perfecto que retribuye un amor sin concesiones ni matices.
Terminada la extensa y decidida exposición de Leonora, es el momento del Conde, que desde la oscuridad de la noche confiesa, con intensidad simétrica, el amor que nutre por la joven (Tace la notte!). Cerciorado de que la Reina duerme (Nel sonno, è certo, la regal Signora...), parece encontrarse justo en un momento apropiado para avanzar sobre la muchacha. Las dudas lo atenazan, como a cualquier enamorado inseguro sobre la posibilidad de ser correspondido. Así, el Conde, referido comúnmente al tipo de personaje de malignidad absoluta, no deja de mostrar desde el inicio un costado que mueve a la ternura y a la comprensión. Como todo hombre violento, se muestra inseguro. Creció bajo la sombra del padre y la desdicha del hermano que sin duda lo marcó. Su temperamento fuerte no esta matizado por la inteligencia y por lo tanto sus empresas están destinadas irremediablemente al fracaso, entre ellas la única que realmente le interesa, conquistar a Leonora.
Hasta este momento, todo lo acontecido se refiere a historias pasadas, se podría decir que nada ha ocurrido todavía y quizás, a estas alargadas referencias al pasado, el libreto deba también la mala reputación de que goza. Finalmente, se acerca la acción “en vivo” y la misma se produce a partir de la llegada del Trovador, que se anuncia con alegres notas a Leonora, que ya desesperaba del encuentro, interrumpiendo el trabajoso discurrir del Conde. La canción con la que ingresa en escena Manrico (Deserto sulla terra...) muestra que seguramente es mejor soldado que poeta, pero de todas maneras los pobres versos suenan sublimes en los oídos de su amada, que corre a abrazarlo con ímpetu.
Aquí se produce el primero de los equívocos de la noche, que dejará al descubierto tanto la vehemencia de Leonora como la torpeza del Conde. La primera, atolondrada y confundida por la oscuridad, abraza a este último, que sorprendido no atina a nada (Che far?). El Trovador no comprende lo que ocurre y se siente traicionado (Infida!), al mismo tiempo que la luna, que no colabora con su homónimo, aparece iluminando la escena, haciendo que la joven comprenda su error. Con prontitud esta intenta subsanar el equívoco, protestando excusas al mismo tiempo que jura su amor a Manrico (D'immenso, eterno amor!).
El conde, desahuciado, exige al intruso que se identifique y la respuesta de este lo deja estupefacto (Tu!... Come! Insano temerario!), al comprobar que el rival de las armas y el del amor coinciden en la misma persona. En efecto, como se advirtiera en la introducción, Manrico, además de caballero ignoto y rimador mediocre, es también el jefe de las fuerzas rebeldes contra su Majestad, que apoyan la candidatura al trono de Jaime de Urgel. Por lo tanto, su visita galante resulta un acto de extremo arrojo, visto que se desarrolla en el propio cuartel general enemigo. Este hecho no impide que el mismo revele su verdadera identidad, cuando el Conde se lo pide, pues sería un acto de cobardía ocultarla en presencia de su amada. Él mismo, con arrogancia, reclama ser detenido (Che tardi?... or via, Ie guardie appella...), importándole menos este destino que quedar deshonrado delante de su dama.
El ofendido, comandante de las fuerzas leales, piensa dirimir el conflicto en un duelo. Evidentemente, se encuentra mucho más ofendido como hombre que como general. Llamar a los guardias sería para el también señal de cobardía y motivo de deshonor, y por lo tanto prefiere encargarse personalmente del asunto (Il tuo fatale istante assai più prossimo é...). En ambos casos se ve que los rivales actúan de un modo similar, anteponiendo, como buenos caballeros españoles, sus intereses personales a los estratégicos y militares. Las guerras de aquella época, cabe aclarar, no eran más que una extensión de conflictos privados y nada tenían que ver con vagos motivos ideológicos más o menos falsos, que en teoría impulsan las contiendas bélicas contemporáneas. En consecuencia, ninguno sentía pesar en traicionar la “causa”, simplemente porque no había tal. La guerra era abiertamente una lucha por el poder, sin necesidad de máscaras que le otorguen una presunta legitimidad moral.
En realidad, el enfrentamiento entre Fernando de Antequera y Jaime de Urgel no tiene ninguna justificación, más allá de la lisa y llana apetencia de poder que cada uno tiene y que los impulsa a luchar por la corona. Ninguno se presenta frente al otro como un paladín de la libertad, ni como protector de los derechos humanos. Hay que reconocer que esta crudeza tiene la ventaja significativa de ahorrarnos los discursos y las falaces argumentaciones en pro de valores discutibles, como la democracia y la libertad, que se nos propinan a diario para disfrazar matanzas, buscando para las mismas un sustento ético improbable.
El final del acto está reservado a los tres protagonistas, entrelazados por Verdi en un magnífico “concertante”, que permite a cada uno expresar sus sentimientos. Manrico tranquiliza por un lado a su amada y se siente confiado en una definición rápida del enfrentamiento a su favor (Dall'amor fu reso invitto). El Conde, poseído por una ira que obstruye su ya estrecha capacidad de razonamiento, acusa a Leonora de causar la segura desgracia del Trovador. El solo hecho de haber confesado abiertamente el amor por el rival constituía una sentencia de muerte inapelable (Un accento proferisti che a morir lo condannò!).
Por último, la desmesurada Leonora se ofrece como víctima para aplacar la furia del Conde y muestra que, tal como le había confesado a su amiga Inés, está predispuesta a los sacrificios heroicos (piombi il tuo furore sulla rea che t'oltraggiò...). Es oportuno aclarar que la posición de la joven se encuentra ulteriormente comprometida también desde el punto de vista político. Resulta difícil conciliar la pasión por el comandante de los rebeldes y su posición dentro de la Corte, como dama de honor de la Reina, que continúa plácidamente su descanso. Una incompatibilidad que no parece preocupar demasiado a Leonora, consecuentemente con el sentir de su tiempo, donde el Amor representaba el valor supremo, al cual debía ser sacrificado cualquier otro principio, entre ellos la lealtad.
Los rivales se pierden en la noche, decididos a dirimir su pleito, mientras Leonora se desploma desmayada. El telón cae, sin dejar entrever el resultado del enfrentamiento, del cual se tendrá noticia recién en el próximo acto, siguiendo la tendencia de preferir el relato literario a la acción más propiamente teatral. Preferencia beneficiosa para la música, porque permite encajar con soltura las distintas arias, en las que se asienta una partitura compuesta de unidades aisladas, pero que dificulta enormemente el seguimiento de una trama de por sí bastante compleja.
2.SEGUNDO ACTO: La Gitana
El inicio de este acto, que en su primer cuadro será dominado por el ambiente que rodea a Manrico, contrasta intencionalmente con el anterior, centrado en el entorno del Conde. Si aquel era oscuro, triste y somnoliento, este es luminoso, alegre y lleno de vitalidad, inmerso en el paisaje de las montañas de Vizcaya. Los que integran la escena, en vez de los soldados doblegados por la disciplina militar que impone los caprichos del Conde, son una alegre tribu de gitanos, que saludan con cantos festivos la llegada de un nuevo día y se disponen a bajar a las aldeas para conseguir su sustento.
El jubiloso coro, que canta las bellezas de las jóvenes gitanas (La zingarella!), es el de un pueblo despreocupado y feliz, que vive sin las ataduras del sedentarismo. En verdad, esta no deja de ser una visión edulcorada por el romanticismo, que esconde una realidad bastante distinta. Originarios de la India noroccidental, los gitanos han emigrado hacia el oeste desde el siglo V, aproximadamente, diseminándose por todo el continente europeo, sin abandonar sus costumbres nómades. La mayor concentración de este inquieto pueblo se verifica en la Europa central, pero ya a partir del siglo XV se encuentran en la Península Ibérica, desde donde posteriormente llegaron a América.
A lo largo de los años han sido siempre rechazados y perseguidos, adoptando la vida sedentaria y con ella cierto grado de integración únicamente en España. De todas maneras en el imaginario colectivo, el gitano conserva la fama del hombre libre y rebelde que rechaza las limitaciones de la vida civilizada. También hay una fuerte relación entre los gitanos y la música, al punto que la leyenda de su origen cuenta de un pueblo compuesto solo por músicos, que el rey de la India regaló al de Persia para animar sus fiestas. Este es el marco en el que se inserta el Trovador, héroe musical y valeroso, que abraza la causa de otro rebelde: Urgel. Manrico es un joven ambicioso, con grandes deseos de destacarse, no solo en los torneos, y la causa de Don Jaime le ofrece una oportunidad inigualable para lograr el prometido ascenso. Al mismo tiempo, pronto se dibuja una firme voluntad de desprenderse de sus raíces gitanas, como así también de las estrecheces y excentricidades de un amor materno que lo sofoca.
El centro de la escena es dominado por una gruesa fogata, en torno a la cual sobresale la figura desarrapada de Azucena, a cuyos pies yace el Trovador, que mira absorto su espada, algo extrañado entre sus “hermanos”. Las múltiples aventuras, galantes y militares, lo alejan irremediablemente del clima de su infancia, pasada con despreocupación en esos mismos montes, rodeado de un clima festivo y musical, solo ensombrecido por los ataques de demencia pasajera de su madre. Esta aparece enseguida como una figura de relevancia dentro del grupo. Esta preponderancia tiene su raíz en las costumbres de su pueblo, de fuerte estructura matriarcal, en donde la mujer más anciana cumplía además funciones de juez de la comunidad. Otro dato significativo es que los gitanos desconocían la escritura y, por lo tanto, se puede imaginar la importancia que adquiría la tradición oral y sobre todo los relatos que hablaban de la historias pasadas por los antepasados de la tribu, máxime si eran contadas por su figura más importante.
Este es el contexto donde se inserta el aria con que se presentará Azucena (Stride la vampa!) y que narrará otro aspecto de la historia que contara Ferrando en el inicio de la obra. La gitana concentrará su atención en el mismo acto de la ejecución de su madre y con realismo se detendrá en los detalles más cruentos de la misma, poniendo especial atención en la acción del fuego sobre la desventurada víctima. Nada explica de las razones de esta condena, demostrando una absoluta indiferencia sobre la justicia, que el viejo Conde le aplicara a su también anciana progenitora. Más que de un relato se trata, en realidad, de una visión, ya que Azucena describe los hechos como si estuvieran ocurriendo delante de sus ojos.
El tono jubiloso del comienzo es abruptamente cortado por Azucena, que recuerda a su auditorio que su visión obedece a una historia verdadera que reclama venganza (Mi vendica... Mi vendica!). La exigencia de venganza, ahora referida explícitamente a Manrico, es la misma que le encomendara su madre desde la hoguera, a la en ese entonces joven Azucena, pasando inalterada de generación en generación. Es importante observar cómo este mandato grava fuertemente en el espíritu del Trovador (L'arcana parola ognor!), lo que demuestra que él mismo se encuentra atravesando una fuerte crisis de identidad, que pone en duda la validez del mandato e incluso la autoridad de quien lo enuncia.
Los compañeros gitanos se retiran entonces, algo menos eufóricos, dejando solos a Azucena y Manrico, que pide a su madre le aclare ulteriormente su visión. La misma, antes de hacerlo, procederá a una serie de recriminaciones, que critican el modo de vida que lleva el Trovador, alimentado, según la visión materna, por una ambición desenfrenada (...i passi tuoi d'ambizion lo sprone). Como cualquier madre, Azucena se muestra posesiva, y se sospecha que en sus críticas hay algo de resentimiento, al verse desplazada por una brillante carrera militar, que olvida las ofensas propinadas a los de su raza y las venganzas a las que obliga la sangre.
Superadas las admoniciones, se procede a completar la historia, que comporta la ejecución de una primera venganza sobre el antiguo Conde, que coincide plenamente con la versión de Ferrando. El rapto del pequeño Garzia y su consecuente castigo propinado en el mismo lugar y con método igual al empleado con la vieja gitana. Sin embargo, Azucena, presa en aquella ocasión de un estado de alucinación y confundida por la piedad que le produce el llanto de la pequeña víctima, arroja por error a su propio hijo en el fuego, quedando vivo a su lado quien debía servir como vehículo de venganza.
Este es el equívoco central de esta tragedia, que resulta, es preciso reconocerlo, bastante inverosímil. De todas formas, es necesario hacer hincapié en el estado de emoción violenta que se supone asalta a una persona dispuesta a perpetrar un sacrificio humano. Como así también considerar el estado mental de Azucena, que cumple contra su voluntad un mandato materno. La perturbación de los sentidos por un estado de demencia momentánea es el único justificativo que permite hacer verosímil esta situación, sobre la cual se sostiene toda la veracidad endeble del drama.
Ante la verdad revelada, la reacción de Manrico no se hace esperar y la pregunta por su identidad resulta insoslayable (E chi son io, chi dunque?). La respuesta de Azucena, quien en un intervalo lúcido comprende haberse extralimitado en sus confesiones, trata de tranquilizarlo. Los argumentos que despliega en este sentido harían las delicias de algunas escuelas avanzadas de psicología, siempre prontas a negar el valor natural de la maternidad. El amor y el cuidado propinado por la madre en los distintos momentos de la vida de Manrico son increíblemente aceptados por este como una prueba irrefutable de su filiación (Potrei negarlo?).
El diálogo entre madre e hijo también acerca datos relevantes, que nos permiten ubicar algunas piezas faltantes en la trama y reconstituir la unidad de la misma. El duelo entre el Trovador y el Conde, que había quedado con resultado incierto, favoreció al primero que, en el momento de conseguir una victoria definitiva sobre el rival, se detuvo perdonándole la vida. La razón de este perdón tiene ribetes fantásticos similares a los desvaríos maternos, que de mediar lazos de sangre podría inducir a pensar en un mal hereditario (Mentre un grido vien dal cielo...).
Explicado el resultado de este primer desencuentro entre los hermanos rivales, se hace alusión a un segundo, ocurrido en el campo de batalla de Pelilla. Allí llevó las de ganar el Conde, que acompañado de escolta, lo derriba, pero misteriosamente tampoco ultima su obra, imaginándolo muerto o quizás detenido por algún presentimiento revelado por la sangre. Manrico recuerda con precisión cómo ocurrieron los hechos y, demostrando su probada valentía, va acompañada en igual medida por la soberbia (Io sol, fra mille già sbandati). Moribundo lo recoge la premurosa Azucena, que le salva la vida con infinitos cuidados y cura sus múltiples heridas, tratamiento que se encuentra a punto de terminar con éxito (E quante cure non spesi...). Estas noticias explican la presencia de Manrico en medio de los gitanos, en vez de encontrarse al comando de sus tropas, en una especie de licencia por enfermedad.
La conversación se interrumpe por la llegada de un mensajero, precedido por el sonido de un cuerno que anuncia su llegada. La carta que por este medio le envía Ruiz, su segundo, contiene dos noticias importantes, que afectan a sus dos principales intereses. Se inicia con la toma de una importante plaza (In nostra possa è Castellor...), desde donde se requiere su presencia para asumir el comando de las defensas de la ciudad y se culmina con la decisión de Leonora de tomar los hábitos (il velo Cingerà Leonora), creyendo a la noticia de su muerte. Esta última noticia es la que más importa a Manrico, en donde claramente prevalece el Trovador por sobre el militar, y es la que en definitiva lo impulsa a precipitarse para impedir a su amada pronunciar los votos.
La intempestiva decisión de Manrico hace desesperar a la madre que intenta en todas formas de detenerlo. Azucena despliega variados argumentos en pos de su objetivo, que van desde la autoridad (Ferma... Son io che parlo a te!) hasta el sentido común (Le ferite vuoi, demente, riaprir del petto infermo?), pero el Trovador, fuera de sí, la rechaza sin rodeos. El personaje de Azucena, presentada en un comienzo como una bruja, cercana a la demencia, capaz de quemar vivo a un niño, se transforma ahora en una representante del modelo clásico de madre burguesa. Protesta contra la ambición de su hijo que la aleja de ella, lo sobreprotege al punto de no considerarlo nunca del todo curado y, por último, es innegable, está un poco celosa de su nuera. Como toda madre que intenta retener forzadamente a su hijo, que ya es un adulto, tiene perdida la partida de antemano, y queda a merced de la impaciencia de Manrico, que olvida el respeto filial (Ah!... mi sgombra, o madre, i passi...).
Nuevamente la escena se traslada en el espacio, pero sin romper la continuidad temporal. Mientras Manrico cabalga hacia el convento para impedir el retiro de Leonora, allí ya se encuentra con idénticas intenciones el persistente Conde, acompañado de sus fieles. Este imparte órdenes, mientras el prudente Ferrando intenta disuadirlo de sus planes (Ardita opra, o Signore, imprendi). Contrariado por su suerte, se lamenta de que, habiendo eliminado a su rival, ahora sea el altar lo que se interponga entre él y su amada. Sin embargo estas contrariedades no parecen desalentarlo, con una tozudez ejemplar, intentará obtener por la fuerza lo que la inteligencia le niega. Antes de cometer el rapto, se explaya en reflexiones que lo muestran vulnerable y no desprovisto de un costado tierno (Il balen del suo sorriso). Con conmovedora inocencia, el Conde espera que la desmesura de su sentimiento sea lo que finalmente convenza a Leonora (...l'amore ond'ardo le favelli in mio favor!).
Se ultiman los detalles de la maniobra (Per me, ora fatale), mientras el Conde parece darse ánimos desafiando incluso al mismo Dios a interponerse en su camino (...nemmeno un Dio). Contraponiéndose al inflamado discurrir del eventual raptor, se escucha el coro de religiosas que acogen con gozo a su nueva compañera de vida. Esta explica a sus lacrimógenas amigas las razones de una decisión que se apoya más en el desencanto que en una verdadera vocación a la vida monástica. Leonora, ya fue señalado, es una muchacha gobernada por fuertes pasiones y su desenfrenado amor por su Trovador oculta algo de fanatismo. En esta línea es que se interpreta su decisión a encaminarse a la vida religiosa, movida por una voluntad que conoce solo el exceso. Esta tendencia la acerca de algún modo a Azucena, convalidando lo que muchas veces ocurre en la vida real, en donde la conflictiva relación entre suegra y nuera tiene su fundamento en que ambas, curiosamente, se parecen.
En el momento en que se apresta a dirigirse al altar, su camino es interrumpido por el Conde, que le formula una singular propuesta de matrimonio (Per te non havvi che l'ara d'imeneo), ante el estupor de las presentes. Pero la sorpresa lleva a su punto máximo cuando en defensa de la joven aparece el Trovador, al que todos daban por muerto.
La reacción de Leonora se acerca al éxtasis y la del malhadado Conde a la desazón, ya que percibe en su contra conspiraciones extramundanas (A danno mio rinunzia le prede sue l'inferno!). Su queja se dirige contra las fuerzas del mal, que no asisten a un servidor tan fiel a su causa. Hay una escaramuza entre ambos bandos, que finalmente encuentra triunfadora a la facción de Urgel, y Manrique escapa con el preciado botín: Leonora. Así queda definido en favor del Trovador el tercer encuentro entre ambos hermanos, que el fragor de la disputa impide que se reconozcan como tales. El Conde de Luna se retira a su campamento a urdir nuevos planes, esperando tener mayor suerte en el próximo golpe.
3.TERCER ACTO: Il figlio della Zingara
La acción retorna entre las filas leales al rey, pero con un ánimo bien diferente del que hubiera en ellas, en el inicio de esta historia. Febrilmente se prepara la batalla y sus líneas son recorridas por la excitación propia de estas horas, en las que el combate se presenta inminente. Los nervios de la espera se consumen en los juegos de azar (Or co' dadi...) y en las promesas de saqueo con que Ferrando enciende a la tropa (Colà pingue bottino...). El objetivo no es otro que Castellor, en manos de los rebeldes y cuya defensa fuera confiada a la pericia militar de Manrico.
El jefe de las tropas regulares, sin embargo no parece en absoluto preocupado por la suerte de la batalla, su aparición interrumpe el tono marcial del coro. La derrota sufrida en el campo sentimental, a manos del odiado Trovador, es su único motivo de preocupación (In braccio al mio rival!), al punto de dejar muy en segundo plano la importancia estratégica de Castellor, que por otro lado se desconoce. El plan de la batalla, del limitado capitán, se remite a un único acto, el de separar a los amantes (Io corro e separarvi...).
Su obsesión es interrumpida por la aparición de Ferrando que le anuncia la captura de una supuesta espía gitana, que no es otra que Azucena (Dappresso il campo...). La madre rechazada por su hijo no se resigna a la pérdida y sale en su busca. Errando por los campos de batalla, quizás espera encontrarlo herido, como en Pelilla, para intentar recuperar el vínculo. Es una búsqueda que obedece a un estado mental que raya en la demencia y que intenta salvar una relación que parece ya irrecuperable. Fiel a las costumbres nómades de su pueblo, su desesperación se expresa en un continuo movimiento que no obedece a un sentido preciso. El cansancio o la misma precariedad de sus facultades psíquicas son los que en definitiva la llevan a confundirse e ir a acabar entre las filas enemigas.
Ferrando no ha visto todavía a la prisionera, que es introducida en escena por sus captores. El modo en el cual se refieren a ella, tratándola con desprecio de bruja (Innanzi, o strega...), demuestra la consideración que los gitanos tenían en la sociedad de aquel tiempo. Este trato recuerda seguramente a Azucena el recibido por su madre, condenada por los soldados del viejo Conde a la hoguera, acusada de brujería. La rápida inclusión de cualquier gitana en la categoría de bruja vuelve a inducir la inocencia de la antigua víctima, castigada más por prejuicios raciales que por un delito verdaderamente cometido.
El mismo trato duro y desconsiderado le dispensa el Conde, que la interroga amenazante (A me rispondi e trema dal mentir!). A la primera pregunta, que inquiere sobre el destino de su vagabundeo, Azucena responde haciendo una defensa de la vida nómade, con tono reivindicatorio (D'una zingara è costume). La segunda pregunta, referida al lugar de origen de su peregrinar sin sentido, es la que despierta la curiosidad del Conde, al pronunciarse el nombre de Vizcaya (Da Biscaglia, ove finora...). El aletargado mandato paterno parece resurgir con fuerza al escuchar el nombre del lugar donde se encontraran los restos carbonizados de su pequeño hermano. Evidentemente muchas otras preocupaciones han lanzado en el olvido su promesa de no cejar en la búsqueda fraternal. Quizás él haya tomado por un delirio senil de su padre esta su creencia contra toda evidencia de que Garzia continuaba con vida. Sin embargo, el funesto recuerdo que trae a su memoria el nombre de Vizcaya despierta su adormecida conciencia.
Azucena, que no percibe nada extraño, confiesa que su andar errante tiene un motivo bien definido, el de encontrar a su hijo. En sus palabras se puede advertir con claridad cuánto dolor le produjo la separación de Manrico. En ellas aparece el resentimiento (Mi lasciò!... m'oblìa, l'ingrato!), que se expresa exaltando la magnitud y la calidad de su amor, lo cual viniendo de una madre resulta un argumento mezquino, pues, se supone, las madres aman incondicionalmente, con un amor que no necesita ser ganado (...provo amore madre in terra non provò!).
El interrogatorio del Conde apunta a la posibilidad de que la anciana recuerde algo de la historia, pero como una posibilidad remota (Rammenteresti...). Al enterarse Azucena quién es el que pregunta, se muestra sorprendida. Ella, a través de la historia del duelo que Manrico le relata en el acto anterior, sabe que el actual Conde de Luna es el rival de su hijo. Sin embargo, evidentemente es incapaz de reconocerlo debido a la cantidad de años pasados. El que se revela como excelente fisonomista, tal como lo había anunciado en el inicio, es Ferrando, que sí reconoce en Azucena a la que se tomara venganza con el inocente Garzia de la (¿injusta?) condena de su madre (È dessa che il bambino arse!). El Conde se dispone entonces a vengar a su hermano, pero de ninguna manera exige precisiones sobre los hechos, lo que muestra a las claras que nunca creyó en la posibilidad de que este siguiera con vida, ni prestó demasiada atención a las promesas hechas en el lecho de muerte de su padre.
Azucena, sintiéndose perdida, lanza una especie de recriminación pública para su hijo, al que evidentemente ve como culpable de la situación. Hay, inconscientemente, una cierta venganza hacia su despreocupado hijo (Non soccorri all'infelice madre tua?). No hay duda de que si él le hubiera hecho caso y no hubiera salido corriendo detrás de la gloria militar y de la antipática Leonora, ella no se encontraría ahora en una posición tan difícil. Esta madre que hace instantes juraba tener un amor por su hijo más allá de toda medida, ahora se muestra por lo menos imprudente en pronunciar su nombre delante del rival. Ella no podía desconocer la reacción que el nombre del Trovador provocaría en el ánimo del Conde y que esta información precipitaría los hechos en modo de provocar un nuevo encontronazo entre ambos.
Con algarabía, como si se tratara de un regalo del cielo, el Conde toma conciencia de que se encuentra en presencia de la madre del odiado rival (Sarebbe ver? di Manrico genitrice?). Relegado a un plano inferior queda el hermano quemado y las juramentos hechos a un moribundo que no parecía estar demasiado en sus cabales. Lo que ahora importa es que aparece límpida la posibilidad de recuperar a Leonora y esto obnubila la mente del Conde.
Azucena reacciona con maldiciones hacia la estirpe del Conde, de maldad incorregible a lo largo de las generaciones (D'iniquo genitore empio figliuol peggiore), mientras que este último ya trama utilizar el seguro suplicio de la gitana para atraer al Trovador (Potrò col tuo supplizio ferirlo in mezzo al core!) y secundariamente vengar a su hermano (Meco il fraterno cenere piena vendetta avrà!). El coro, con Ferrando a la cabeza, clama por justicia y se dispone a preparar la hoguera en donde ajusticiar a la bruja, que se dispone a sufrir un castigo idéntico al de su madre.
Simultáneamente a estos aprestos fúnebres, la acción se dirige al interior de una sala contigua a una capilla en Castellor. En ella se encuentra un trío compuesto por Manrico, Leonora y Ruiz. Los hombres discuten los pormenores de las acciones bélicas que aparecen como inminentes (Alla novella aurora assaliti saremo!) mientras que Leonora escucha asustada (Ahimè!... che dici!). El clima es de una tensa calma, muy distinta de la excitación que contagiaba a los soldados del vecino campamento de las tropas fieles al rey. Las distintas atmósferas tienen que ver seguramente con la mayor fortaleza anímica que siempre asiste al que ataca con respecto al que debe resistir en posiciones defensivas. Ruiz parte con las indicaciones de su capitán, dejando solos a los enamorados, cuya presencia en la sacristía indica que se disponen a unirse en matrimonio antes que arrecie el combate.
Leonora se encuentra poseída de funestos presagios y se comprende que no está en la situación ideal como para celebrar una boda (Di qual tetra luce). Manrico, por su lado, siempre dispuesto a las frases grandilocuentes, trata de tranquilizarla, mencionando cuanta benéfica influencia tendrá en su espíritu a la hora del combate el hecho de unirse previamente a ella (Avrò più l'alma intrepida...). De todas maneras, el Trovador no puede evitar la cuerda dramática y asegura que en caso de que la muerte lo alcance durante la batalla, esto para él constituirá sencillamente un precederla en el cielo, donde la unión esponsal, como todas las cosas, encontrará su forma perfecta. El aria romántica concluye en un dulcísimo dúo (L'onda de' suoni mistici), que entonan los futuros esposos a punto de dirigirse a la capilla, cuya proximidad se intuye por el sonido del órgano que acompaña la melodía.
El clima se interrumpe bruscamente por una nueva entrada de Ruiz, portador siempre de malas noticias. En este caso se trata de la captura de Azucena (Accesa è già la pira...), que hace entrar casi en estado de convulsiones a Manrico (Oh ciel! mie membra oscillano...). Ante la atónita Leonora, el Trovador le revela su origen gitano, lo cual no parece preocuparla demasiado. El fervoroso sentimiento de Leonora se demuestra más allá de todo obstáculo de rango y de condición social, lo cual para el medioevo no deja de ser algo singular. De todas maneras, pareciera que existe algún tipo de incompatibilidad entre Leonora y el altar, visto que cada vez que está a punto de encaminarse hacia él para sellar un compromiso, algo se interpone.
Manrico entona entonces la conocidísima aria de la “pira”, cuyos agudos finales suelen ser una prueba difícil para cualquier intérprete. La voluntad de ir inmediatamente a extinguir el fuego en donde está a punto de ser quemada su madre (...corro a salvarti), se contradice con la extensión del aria, lo que no deja de tener su costado ridículo. En el transcurso de la misma hay amenazas para los rivales, un tanto desproporcionadas, que buscan más bien impresionar a la novia, a punto de ser plantada. Para ella hay tiempo para un intento de justificación, con un argumento por demás obvio (Era già figlio prima d'amarti). Evidentemente, si el Trovador necesita tantas explicaciones, es porque no ha podido resolver satisfactoriamente el conflicto entre el amor de hijo y el de esposo. La duración prolongada del aria podría tener una justificación en el tiempo necesario para preparar una “salida” de la ciudad sitiada, aunque da ganas de recordarle al trovador el viejo adagio que sostiene que “el movimiento se demuestra andando”.
La jugada del Conde ha tenido éxito y Manrico se ve obligado a salir de Castellor para intentar evitar el suplicio de su madre. Es sabido que la solidez de una plaza sitiada está en su capacidad de resistir a las fuerzas que la cercan. Desde este punto de vista, la arrojada acción de Manrico es irresponsable y pone en peligro toda la fuerza sitiada. Muestra clara de que esta es una guerra en donde las cuestiones personales tienen un peso mucho mayor que las consideraciones estratégicas o de técnica militar. Otra en cierto modo triunfadora de los eventos es la propia Azucena que, a pesar de la situación terminal que afronta, no se puede negar que ha ganado claramente la primera batalla contra su nuera. Finalmente consiguió acaparar la atención de su hijo, tantas veces reclamada, ubicándose en el centro de la escena, desde donde desplaza a la arribista Leonora.
Ruiz reaparece finalmente acompañado de una custodia fuertemente armada que, dispuesta ha precipitarse hacia el campo enemigo, promete acompañarlo hasta el fin (A pugnar teco, teco a morir.). Leonora lamenta su mala suerte (Non reggo a colpi tanto funesti...) y se decide a esperar el resultado de la expedición para intentar un tercer y definitivo acercamiento al altar, que parece hasta el momento rechazarla como monja y como esposa.
4.CUARTO ACTO: Il supplizio
Nuevamente la acción se traslada a las proximidades del palacio de la Aljafería, que esta vez muestra su cara más hostil. En efecto, la escena se ubica en el exterior del mismo sobre la parte del complejo que servía de prisión y lugar de suplicio de los condenados. Aparecen caminando, envueltos en generosos mantos, Leonora y Ruiz, que le muestra el lugar en donde probablemente haya sido imprisionado el valeroso Manrico (ah, l'infelice ivi fu tratto!). Un ejemplo de la popularidad de esta ópera es que actualmente una de las torres del palacio de Aljafería es conocida como torre del Trovador, para delicia de los turistas amantes de la lírica, que la visitan con veneración.
No quedan dudas del fracaso de la expedición de rescate, emprendida con tanto ímpetu en el final del acto anterior. A la luz de este resultado adverso, se puede esbozar un juicio del magro desempeño del Trovador como comandante. Derrotado en Pelilla, donde fuera recogido moribundo por su madre, y nuevamente en Castellor, se puede afirmar que sus dotes de militar son bastante escasas. Nadie niega su valor a la hora del combate, y de esto es testigo el duelo en que se impone a su rival y el torneo que encendiera la pasión de Leonora, pero la valentía no es siempre una virtud necesaria a la hora de hacer un general.
El romántico Trovador es un héroe comparable a los fuegos de artificio. Hábil a la hora de conquistar el corazón de las damas de la corte, pero totalmente inepto cuando se trata de conducir a sus soldados a la victoria. Lucido en el combate personal y en los fastos del torneo, pero desdibujado a la hora de diseñar una estrategia. Si se completa la descripción, recordando que como poeta no pasa de mediocre, tenemos una radiografía que induce a pensar que la pasión despertada en Leonora se deba más al encandilamiento provocado por los destellos de su fatua personalidad que a un sentimiento maduro y profundo.
En cuanto a Ruiz, su segundo, sorprende que después de haber jurado acompañar a su jefe hasta la muerte, se encuentre tan suelto de cuerpo acompañando a la joven que intentará un acto seguramente insensato para salvarlo. El papel de este deslucido personaje se limita a ser portador de mensajes, generalmente negativos, y parece acompañar a su superior en la audacia, pero no en la mesura, cuya falta es de lo que adolece Manrico. En definitiva, no cumple la función de contrapeso, tan necesaria en alguien que actúa como segundo. En este sentido no resiste la comparación con su simétrico y maduro Ferrando, siempre pronto al consejo que guíe la corta inteligencia del Conde.
De esta diferencia entre ambos lugartenientes se puede deducir la diferencia entre ambos ejércitos en contienda. Las fuerzas regulares que responden al rey son una tropa regular más disciplinada y quizás por eso finalmente obtendrán la victoria, a pesar de las excentricidades y estrecheces de su comandante. Los rebeldes que responden a Urgel, por el contrario, que conformaron sus cuadros entre gitanos y aventureros de poca monta, terminarán aplastados por la mayor experiencia y cohesión de sus rivales. En síntesis, da la impresión que los de Urgel son una banda de forajidos en comparación con sus rivales que defienden la causa del legítimo soberano.
Volviendo al drama sentimental, Leonora intenta ponerse en contacto espiritual con el prisionero, con un método extremadamente complejo, basado en una improbable comunicación de los sentimientos a través del éter (D'amor sull'ali rosee). Previamente a estos desvaríos, se muestra decidida a actuar un plan para intentar salvarlo (Presta è la mia difesa), que se concentra en el contenido de un importante anillo, que lleva en su mano derecha. Su lamento es interrumpido por el melancólico sonido de las campanas, presagio de muerte, que precede la oración por las almas de los condenados (Miserere d'un'alma già vicina).
Leonora se abandona a su dolor, mientras se escuchan las letanías recitadas por los monjes, a las que se suma ahora el lamento de Manrico, que le llega nítido desde la Torre. Resulta para ella inevitable el recuerdo de las escenas del primer acto donde esperaba ansiosa escuchar de lejos el canto del Trovador para correr a su encuentro. La irrupción de la lejana voz de su amado la toma por sorpresa (Oh ciel!... sento mancarmi!) y pone dramáticamente en evidencia,el muro que los separa. La escena se continúa entrelazando los reclamos de Manrico, que pide no ser olvidado (Non ti scordar di me!), a Leonora, que sufre la impotencia de no poder confirmarle la naturaleza de su sentimiento, insuflado además por su carácter encendido (Tu vedrai che amore in terra...). Desde el comienzo, en realidad, ella se preocupa de aclarar que está dispuesta a realizar sacrificios extremos en pos de salvar su relación con el Trovador y parece acercarse la hora de dar cumplimiento a esas promesas.
Los lamentos de los amantes son interrumpidos por la aparición del Conde, acompañado de escolta, como corresponde a un jefe de su jerarquía. Él mismo expresa que se ha retomado la plaza de Castellor, pero rápidamente se descubre que este es un hecho que lo deja indiferente. Se siente frustrado porque esperaba con mayor ansiedad encontrar a Leonora que dominar la ciudad y su obsesión vanifica cualquier suceso militar. Con pesar pronuncia la sentencias para Manrico (La scure al figlio) y Azucena (ed alla madre il rogo), pero con un dejo de amargura, pues todos los actos que no lo lleven hacia su amada se le presentan ciertamente desprovistos de sentido. La posibilidad del castigo le crea, además, algunos problemas de conciencia que muestran una vez más el costado vulnerable del personaje, siempre más limitado que perverso (Abuso io forse del poter...).
Su pensamiento enseguida vuelve tercamente a preguntarse por el paradero de su amada (Ah! dove sei, crudele?), único objeto que ocupa su atención. El odio hacia el rival y hacia la supuesta asesina de su hermano vuelve a quedar relegado ante la sola preocupación que oscura su razón, ya de por sí poco luminosa. Su incapacidad para analizar los hechos le impide comprender que no le conviene de ningún modo ajusticiar a Manrico. Mantenerlo en su poder es la fórmula segura para encontrar a Leonora, quien tarde o temprano aparecerá a pedir clemencia por su Trovador.
De hecho, ni bien termina de preguntarse por su paradero, esta se le presenta saliendo de las sombras de la noche (A te davante). El Conde, increíblemente, se sorprende de verla, cuando su presencia era absolutamente previsible y, más aún, pregunta por el objeto de su visita (A che venisti?). Ante la obvia respuesta de Leonora (Pietà dimando...) comienzan las negociaciones, en donde cada uno muestra su personalidad al desnudo, como suele suceder en las situaciones límites. La joven exhibe su señalada vocación a la desmesura, con propuestas totalmente exageradas y nada tentadoras para la otra parte (Ti bevi il sangue mio.../ Calpesta il mio cadavere...). El Conde, por su parte, adopta una posición rígida y principista (Io del rival sentir pietà?), que bloquea la situación, dando muestras nuevamente de una asombrosa falta de ductilidad en sus neuronas.
Finalmente ocurre lo esperado, Leonora comprende que la única salida posible consiste en ofrecerse como prenda de salvación (Me stessa!). El incrédulo Conde le hace jurar que cumplirá su promesa y enseguida dispone la salvación de Manrico. El perdón inmediatamente otorgado al rival demuestra que no lo inspira hacia este una animosidad personal. El odio al Trovador se basa fundamentalmente en que es un impedimento para llegar a Leonora y cesa en el mismo momento en que este obstáculo es removido por el juramento de la joven. Una actitud realmente loable, que muestra que la fuente de la perfidia del Conde procede íntegramente de una pasión desordenada, que lo ciega, y no de un espíritu maligno en sí mismo.
En un instante de distracción, Leonora toma el veneno que guardaba en el anillo, que con tanta insistencia miraba en el inicio de este acto. El plan confía en el efecto retardado del tóxico, que le permitirá salvar a Manrico y morir antes de entregarse a su rival (M'avrai, ma fredda esanime spoglia). Sin embargo, el Conde nada sospecha, la palabra de su amante es prueba suficiente, y la emoción lo embarga de tal modo que aturde sus magras facultades (È sogno il mio?/ tu mia!... ripetilo).
Continuando con la técnica de cambiar el espacio, manteniendo la continuidad temporal, la escena se traslada al interior de la prisión, en donde se encuentran abatidos Manrico y Azucena. Por la tierna preocupación del primero por el sueño materno (Madre?... non dormi?), se nota que ambos han recompuesto algo su relación y limado las asperezas que los separaban. La gitana, a pesar haber pasado su vida a la intemperie, se queja de las condiciones húmedas de la prisión. Su único deseo es morir antes de ser mandada a la hoguera para eludir un castigo similar al de su madre y así impedir que se cierre sobre ella el círculo fatal de la venganza. Siente que la muerte la ronda y ya percibe en su cuerpo los primeros síntomas (Ie sue fosche impronte).
Enseguida aparecen los reclamos para su hijo, acompañados de un nuevo relato de la trágica muerte de la madre. Indudablemente este relato es el arma para mantener la sujeción del desvalido Manrico. Al escucharlo, este siente todo el peso de su pasado que cae sobre él y que le resulta insoportable. Ese pasado confuso que vuelve insistentemente y que su madre se encarga de recordarle y a través del cual lo somete. La suerte de las armas y el amor de Leonora eran las dos vías a su alcance para escapar de su propia historia y de su confusa identidad. Finalmente todo parece indicar que no logrará huir de sí mismo, y con desesperación se encuentra nuevamente doblemente encerrado, en la prisión física del Conde y en la prisión psicológica que la madre teje a su alrededor para fijarlo definitivamente a su raíces.
El Trovador insta a la madre a retomar el sueño, fundamentalmente porque sus desvaríos lo perturban. Azucena, adormilada, recuerda momentos felices pasados junto a su hijo (L'antica pace... ivi godremo). Memoria irrecuperable de un tiempo feliz en donde la ambición y el amor de otra mujer no la habían separado aún de el Trovador, que cantaba solo para ella (Tu canterai... sul tuo lïuto). Recuerdos que cargan de culpa las agobiadas espaldas de Manrico.
De pronto una tenue luz lo distrae de sus cavilaciones, es la que deja descubrir, con dificultad, el rostro amado de Leonora. Esta pronuncia la sentencia que lo declara libre (Tu non morrai... vengo a salvarti) con la conciencia de quien ha cometido un acto de entrega supremo. Su estado de ánimo es el de la calma que sucede al desprendimiento. Adquiere además un lenguaje de tono solemne e imperativo, propio de quien se siente situada a un nivel diferente. Es una mártir que muere aceptando su sacrificio como un destino ineludible, como si siempre hubiera esperado que el fuego de su propia pasión y de la que despertó en ambos rivales (tronca ogni indugio... t'affretta... parti...) terminará finalmente por devorarla.
Obviamente esta actitud despierta las sospechas de Manrico, que rápidamente comprende cuál ha sido el precio de su libertad (Ha quest'infame l'amor venduto...). Como era de esperar, un caballero jamás podrá aceptar las condiciones que se le imponen para salvar su vida. Resulta bastante inverosímil que Leonora imaginara otra reacción ante su propuesta, formulada además en el más torpe de los modos. Es probable que la personalidad arrebatada de la joven le haya hecho imposible prescindir de esta escena y perder la ocasión de ser ella misma quien le comunicara su libertad.
El rechazo de Manrico asume incluso un tono sumamente agresivo (Va'... ti abbomino... Ti maledico...). El fantasma de la sospecha que le surgiera en el primer acto, cuando vio a Leonora inducida por el error correr hacia los brazos del Conde, vuelve a acecharlo. Mientras se sucede la discusión entre los amantes, se escuchan las palabras alucinadas de Azucena, que continúa adormilada recordando los antiguos felices días pasados junto a su hijo. Evidentemente ella ha quedado al margen de esta negociación, no tiene nada que ofrecer a cambio de su vida y su hijo parece haberla olvidado en el mismo instante en que Leonora hizo su entrada.
La situación, en definitiva, se resolverá en virtud de un nuevo equívoco, ya que Leonora, poco ducha a la hora de las pociones, erró en el cálculo de las cantidades a ingerir y el letal efecto comenzó mucho antes de lo aconsejable. Su plan, ya de por sí poco feliz, es ejecutado de manera que pone al beneficiario en posición de imposibilidad de aceptarlo y termina por fallar materialmente por el exceso de veneno. Excesiva en todo, también lo fue a la hora de suministrarse la muerte. Triunfante, comunica al Trovador su deseo de morir antes que traicionarlo (Prima che d'altri vivere... Io volli tua morir!) y Manrico, nuevamente descolocado, se entrega a un arrepentimiento sincero (Insano!... ed io quest'angelo Osava maledir!).
La sucesión de errores cometidos por Leonora a la hora de intentar liberar a su amado hacen sospechar que en realidad su deseo inconsciente haya sido precisamente que las cosas ocurrieran en el modo que efectivamente sucedieron. Un final de heroína en brazos de su caballero de negra armadura. Esta es la imagen que poblaba su inconsciente desde el inicio. El altar que la rechazara como esposa y como virgen consagrada no podrá impedirle su acceso como mártir
El Conde, que al ingresar comprende que ha sido burlado, manda enseguida ejecutar a Manrico. Este al salir se despide de su madre, que despierta del profundo sueño y al enterarse de que su hijo está a punto de ser ejecutado intenta detener al Conde. Lamentablemente es demasiado tarde y cuando este la arrastra a la ventana para que observe el cadáver del Trovador, ella entonces le confiesa que era su hermano (Egli era tuo fratello!). A pesar del tenue intento de detener la ejecución, es evidente que este es el final que Azucena deseaba. Así lo expresa al congratularse con su madre que obtuvo su venganza (Sei vendicata, o madre!). Al igual que Leonora, Azucena a nivel subconsciente obtiene lo que desea y cumple con el mandato materno, fuente primordial de su desquicio.
El telón cae rapidísimo sobre esta última escena, dejando solo el tiempo para que el Conde pronuncie las últimas palabras del drama. Es un suspiro ante la vida que le espera después de haberlo perdido todo (E vivo ancor!). Muerta Leonora, sale de su aturdimiento y ve por primera vez el mundo que lo rodea. Ha recobrado sus sentidos y observa con horror la obra de sus manos. No seré yo a condenarlo en exceso. Su mayor pecado fue haber amado él también demasiado, al punto de no haber podido jamás ver otra cosa fuera de su pasión por Leonora, a la que sacrificó todo. Lo demás es producto de su poca inteligencia, cosa de la cual no se lo puede hacer culpable.
Queda también con vida Azucena, que sobre el final no parece estar tan loca como se suponía. Al menos no caben dudas de que desde el inicio persigue un objetivo, vengar a su madre, lo que consigue con un refinamiento acabado. Más allá de su amor por el Trovador, lo concreto es que Manrico/Garzia, en cuanto hijo del viejo Conde de Luna, muere, y su sucesor recibe un castigo ejemplar, convirtiéndose en el asesino de quien debía buscar con ahínco. Es imposible saber que le ocurrirá a la gitana en el futuro. Quizás las últimas palabras del Conde indiquen arrepentimiento y con él una posibilidad de perdón para Azucena. Si fue capaz de adoptar al fruto de un error que incineró a su propio hijo, quién dice que el desvalido Conde no podrá despertar nuevamente sus tortuosos instintos maternales.
Una última especulación podría ser que en esta tragedia plagada de equívocos el final no sea uno más. ¿Quién asegura que las cosas sean realmente como las cuenta Azucena? ¿No es excesivo el crédito dado a una alucinada, con las facultades mentales ciertamente disminuidas? ¿Serán en verdad hermanos el Conde o Manrico, o esta es una ulterior fantasía de la gitana, un modo de martirizar de por vida la conciencia de su enemigo? En definitiva, en esta historia es inútil buscar una verdad, y lo importante, más que encontrar la veracidad de la causa que mueve el relato, es centrarse en sus efectos, independientemente de su origen. Efectos ciertamente devastadores, que muestran con claridad cuán pernicioso puede ser el odio que genera una pasión desordenada.
Lo que en definitiva impide al Conde conocer a su hermano a tiempo es la condición desorbitada del sentimiento que lo empuja ciegamente hacia Leonora. Unos minutos más que hubiera durado el interrogatorio a Azucena, en el tercer acto, hubiera podido esclarecer el misterio del hermano que según su padre seguía con vida. Sin embargo, lo único a lo que atina su enturbiada razón es a utilizar a la gitana como medio para llegar hasta Leonora.
En el caso del Trovador, al amor por la joven se suma un excesivo aprecio por sí mismo, que se traduce en una ambición desenfrenada, tal como su madre se lo señala con dureza. Una justificada pero persistente extrañeza existencial lo persigue durante toda la obra y lo deja a mitad de camino entre todas sus opciones. Ni gitano ni noble caballero, ni general ni poeta romántico. Ni esposo de Leonora ni hijo de Azucena; Manrico sucumbe más a sus propias dudas que a los sucesos.
Por último, las mujeres, que a pesar de nunca dirigirse la palabra entran en fuerte contraste, son también ejemplo de afectos desmesurados. Leonora, por su propia naturaleza apasionada, y Azucena, prisionera de los desarreglos de sus psiquis. La gitana es la única que conoce la desnuda verdad del parentesco entre ambos rivales, pero prefiere callarla, haciendo primar el mandato de su madre por sobre el amor de su hijo. La locura, consciente o no, en donde se refugia es la única posibilidad que tiene de superar esta lacerante contradicción.
El final es una muestra definitiva de las consecuencias devastadoras de estas pasiones encontradas y descontroladas. La oscuridad que se apuntaba en el inicio reaparece con carácter absoluto para cerrar el relato. La inspiradísima partitura verdiana brilla nítida sobre el opaco de la trama. Comúnmente las joyas se muestran sobre un terciopelo negro, para resaltar su belleza. En el vasto espacio que existe entre las luminosas melodías, que discurren sin dificultad alguna, y la trama argumental que avanza trabajosa, está probablemente una de las claves para apreciar en modo más acabado el valor de esta ópera. El último equívoco de esta tragedia es, a mi juicio, el que se produce al arrojar su historia en el arcón del disparate, impidiendo que el ajustado contrapunto entre música y teatro recupere una unidad que es pasaporte seguro para admirar su riqueza.
domingo, 28 de octubre de 2007
Los números
Desde René Descartes para acá los números han adquirido un valor desproporcionado. Un estamento de verdad. Esa pasión muy francesa por lo ”claro y distinto” encontró en ellos un socio ideal y un eficaz compañero de ruta. Desde allí zarparon audaces a demostrarlo todo y mucho éxito han tenido, justo es reconocerlo. Quién se atreve hoy a refutarlos con su aspecto frío y distante, su precisión a toda prueba, de aspecto brillante y certero. Cómo enfrentarlos sin quedar ante ellos descolocado, como un sensiblero sin razones más que el llanto y la queja. Un soñador idiota, un idealista impresentable, un lírico sin compromiso, un perfecto irresponsable. Cómo responder a sus dictados severos y parcos ante los cuales nos encontramos más impotentes que David ante el gigante. En fin, siempre queda la esperanza de acertar un cascotazo. Probemos.
No es que pretenda negar la verdad que encierran, solo protesto su soberbia, su vocación de absolutismo, su tiranía. La verdad es por cierto más rica y los números alumbran solo una de sus caras, aunque su potestad pretenda, como los egipcios, que solo un perfil anima su rostro. De dónde, me pregunto entonces, viene tanta soberbia. No hay duda que es inútil culpar a las inertes cifras, sino más bien a aquellos que delegan en sus brazos la variedad de las razones, cercenando la realidad con sus esquemas. Aquellos que nos impiden pensar más allá de resultados, ingenieros de la vida, economistas de la política, expertos de la eficacia, bilardistas del espíritu.
Yo simpatizo más con el trato amigable que con los números tenían los antiguos. Allí eran la invisible arquitectura del pensamiento, y su función, la de sustentar la realidad en las bambalinas del ente, habitadas por los ascetas pitagóricos. Su posición se hallaba al inicio de las razones y no obturaban con su lógica las playas del pensar. Conservaban, además, el íntimo carácter de lo mágico y en ellos se saboreaba el lento discurrir de los planetas. En su ser se revelaba el oscuro designio de la cábala. Con la música de las proporciones, dibujaban las verdades complejas del arte y nada sabían de índices ni de las supuestas eficiencias del mercado.
Me rehúso a agachar mi cerviz ante los argumentos que se enuncian en una “pizza” coloreada que pretende expulsar la dialéctica, con su unívoca lectura de la historia. Me niego a admitir los resultados que intentan encerrar el drama del vivir en unos prismas de alturas caprichosas. Que me dibujen la torta de la infamia, la curva de la mentira, el gráfico del afano, la planilla de la soberbia, la infografía del descaro. Así quizás les crea.
Démosles a los números la pequeña porción de realidad que su triunfalismo canta con la desmesura de su omnipotencia, y solo esa. No caigamos en la trampa de la obviedad de la elocuencia matemática. No nos olvidemos de pensar sobre lo que sus rutilantes cifras nos ocultan detrás de sus velos engañosos, que parecen revelarlo todo. No rebajemos nuestra condición humana a la rastrera condición de cantidades.
(Buenos Aires, mayo de 2003)
No es que pretenda negar la verdad que encierran, solo protesto su soberbia, su vocación de absolutismo, su tiranía. La verdad es por cierto más rica y los números alumbran solo una de sus caras, aunque su potestad pretenda, como los egipcios, que solo un perfil anima su rostro. De dónde, me pregunto entonces, viene tanta soberbia. No hay duda que es inútil culpar a las inertes cifras, sino más bien a aquellos que delegan en sus brazos la variedad de las razones, cercenando la realidad con sus esquemas. Aquellos que nos impiden pensar más allá de resultados, ingenieros de la vida, economistas de la política, expertos de la eficacia, bilardistas del espíritu.
Yo simpatizo más con el trato amigable que con los números tenían los antiguos. Allí eran la invisible arquitectura del pensamiento, y su función, la de sustentar la realidad en las bambalinas del ente, habitadas por los ascetas pitagóricos. Su posición se hallaba al inicio de las razones y no obturaban con su lógica las playas del pensar. Conservaban, además, el íntimo carácter de lo mágico y en ellos se saboreaba el lento discurrir de los planetas. En su ser se revelaba el oscuro designio de la cábala. Con la música de las proporciones, dibujaban las verdades complejas del arte y nada sabían de índices ni de las supuestas eficiencias del mercado.
Me rehúso a agachar mi cerviz ante los argumentos que se enuncian en una “pizza” coloreada que pretende expulsar la dialéctica, con su unívoca lectura de la historia. Me niego a admitir los resultados que intentan encerrar el drama del vivir en unos prismas de alturas caprichosas. Que me dibujen la torta de la infamia, la curva de la mentira, el gráfico del afano, la planilla de la soberbia, la infografía del descaro. Así quizás les crea.
Démosles a los números la pequeña porción de realidad que su triunfalismo canta con la desmesura de su omnipotencia, y solo esa. No caigamos en la trampa de la obviedad de la elocuencia matemática. No nos olvidemos de pensar sobre lo que sus rutilantes cifras nos ocultan detrás de sus velos engañosos, que parecen revelarlo todo. No rebajemos nuestra condición humana a la rastrera condición de cantidades.
(Buenos Aires, mayo de 2003)
sábado, 27 de octubre de 2007
Frío-calor
A los 80 de papá
Frío:
1923. Nace bajo el signo de la balanza en un hogar de algún lugar de Buenos Aires, cuya ubicación exacta se me escapa. Esperado durante largos años, una hermana fugaz lo precede dejando una estela indeleble de dolor. Su padre debe honrar la quiebra de la empresa de familia, lo que origina el pronto traslado a la calle Riobamba. Es el hogar de su infancia con múltiples balcones a la calle, según apuntara siempre su madre. Criado en el temor de alguna enfermedad, transcurre las mañanas en Palermo, al abrigo de algún microbio artero. No concurre al colegio hasta avanzado el quinto grado, ningún cuidado es suficiente. Curioso, siente el regocijo que causa entre los suyos la caída del Peludo. Un recuerdo que permanecerá nítido y que derivará en un desapego creciente por las instituciones democráticas.

Jovencísimo, vive con intensidad los avatares de la contienda civil en la Madre Patria. Una lógica automática lo coloca del lado del Eje, en la contienda mundial que se sucede. Alrededor de los 14, su nariz toma “vuelo” y se adueña de su cara. Conoce, adolescente, a su mujer, pero no era el tiempo de ganar aún su corazón. Una juventud con amigotes y un deporte, el remo. Algunas noches de billar que se descubren con sorpresa ante nuestros ojos, años después. Novio desganado, como estudiante es distraído por la insistencia de Calíope, pero recibe un premio de poeta. Un reencuentro fortuito, y esta vez sí definitivo, con su compañera de siempre. Matrimonio e hijos en cantidad, uno de ellos partido pronto al Cielo. Convocado, asume tareas públicas que cumple con pasión y sobrada eficacia. Se inicia con el golf y concurre puntualmente a la Bombonera. Retirado de los despachos, regresa a la profesión y, aprovechando algo de tiempo que sobraba, escribe. Gran acierto, se perfila una especialización que le dará grandes réditos, no tanto económicos como de prestigio profesional. Es rector de Derecho en la UCA. Muere su padre, con el mismo impecable estilo con el que había vivido. Hace pésimos negocios cuando lo intenta, por suerte poco. Quijotescamente defiende el modelo cristiano de familia y pierde por goleada. La Iglesia, no obstante, lo reconoce y es invitado a Roma al sínodo de obispos sobre el tema, y más tarde, a formar parte de una comisión permanente. Después de un lento deterioro, muere también su madre, y poco más tarde recibe otro golpe durísimo, con la muerte de su nuera mayor. Decir que era “como” una hija es decir poco. La generación de los nietos comienza a tomar proporciones gigantescas, pero a pesar de eso recuerda con precisión todos sus cumpleaños. Asiste con puntualidad a las funciones de la temporada lírica del Colón y a la misa diaria, lo que se transforma, a veces, en casi una obsesión. Rescribe nuevamente su tratado de derecho de familia y también una acertada aproximación a la Divina Comedia. Da cursos y conferencias varias sobre temas ligados a la cultura italiana, al derecho y también a la poesía. Pierde lentamente la voz y se le diagnostica un tumor en la garganta. Supera el inconveniente con algunos rayos y recupera intacto su timbre de barítono. Padece algo de gota, digna de los más ilustres florentinos. Pierde a algunos de sus compañeros de ruta de siempre, a los que ve partir con pena, pero sin desesperación, ya que los sabe en amistad con el Señor. Últimamente se lo ve algo cansado a veces, pero no afloja. Cumple 80 años, aún con muchísimas cosas para dar a todos los que lo rodean, ávidos de aprender el secreto de una vida ejemplar. Profunda y ligera a la vez. Seria pero, al mismo tiempo, desprovista de toda gravedad. 2003.
Calor:
1962. Tengo un recuerdo de un padre no demasiado presente en mi primera infancia. Ese período coincidió con la época de mayor exposición, cuando las relaciones “exteriores” absorbían mucho de su tiempo. Lo miraba mientras se cambiaba veloz en el hall de Ocampo. Y era allí, ya que la casa no había todavía recibido la intervención de Cesarato, con su insobornable plomada. Salía vestido con frac y condecoraciones, y a mí me parecía que iba a una fiesta de disfraces. Ahora también me lo parece. Estábamos bajo la férrea disciplina de la implacable futura monja y quedábamos custodiados por la bondad insípida de Matilde Ercasi.

Sin embargo, cuando me dedicaba tiempo lo hacía con intensidad. Hay un vínculo de fantásticos trenes dibujados y también oteados en el terraplén de la vía. También un barco regalado y botado en la pileta de los “barquitos” una mañana de frío intenso. Se hundió a los pocos metros del borde y volvimos caminando a casa, guardando un silencio serio y divertido al mismo tiempo. Otra vez, ya más grande, lo acompañé una mañana a La Plata a hacer unos trámites. Un viaje inolvidable, iniciático en cierto modo, con visita guiada a la inmensa catedral de ladrillo. Fue el nacimiento de una relación construida en gran parte sobre el endeble terreno de la estética. También están las odiseas emprendidas al Sur cada verano, plagadas de preguntas insistentes respondidas con paciencia infatigable. Y las lentas caminatas nocturnas por Barrio Parque con los primeros calores de la primavera, comentando las fachadas de las casas y rezando a veces el Rosario. Con el pasaje a Santa Fe recuperamos un trato diurno en aquellos almuerzos multitudinarios. La adolescencia no fue el clásico período de los encontronazos, aunque mi gusto por ciertas tendencias musicales contemporáneas y mi aspecto desaliñado pueden haber despertado alguna inquietud detrás de su bigote. Sin embargo, primó una sabia tolerancia y una decidida vocación de apoyarse en las coincidencias. La lírica italiana fue pieza clave en este desarrollo y el conocimiento de los libretos fue, y es, una arena de despiadados combates de la memoria. También algunos goles gritados abrazados a algún general retirado en el palco 17. Tuve mi oportunidad de conocer de su mano, intelectual, las bellezas del viejo continente y de apreciar la emoción que le provocaba el brillo dorado de algunos primitivos. Allí partí después de casarme y allí nos visitó en repetidas oportunidades. A la hora de emprender el regreso, nos alentó a hacerlo, a pesar de que era una movida arriesgada. Con la clara intención de ayudarme, ante un prematuro traspié laboral, intervino en una aventura inmobiliaria que tuvo un resultado entre malo y pésimo. Jamás lo escuché lamentarse, ni siquiera mencionar el tema. Creo que rápidamente lo puso en la lista de sus escasas cualidades financieras y se rió una vez más de ellas. Sé que, como en la lejana adolescencia, nuestra relación mantiene disidencias, que superan el campo de los gustos, pero no es, ni creo será, problema. Seguramente mis intromisiones en el campo de la filosofía lo crispan ligeramente y mis opiniones políticas las considera nefastas, pero aun así, discutimos a los gritos, pero sin pensar en ofensas. Del Opus no se habla. No tengo el recuerdo de haber recibido consejos de su parte, basta solo observarlo atentamente. No soy afecto a las nostalgias fáciles, y mantengo férreo el credo que reza que el porvenir es siempre mejor, aun a los 80. Pero eso no me impide repasar con gratitud una vida a la que debo tanto y de la que espero todavía recibir mucho. 2003.
(Buenos Aires, 24 de septiembre de 2003)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
